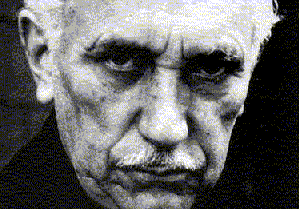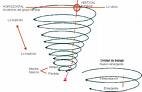LA MEMORIA ARRASADA - Memoria Colectiva y Salud Mental
Pensarse, recordarse, imaginar,son algunas de las bases de la íntima convicción de ser quien se es.Presentación en:II Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos
Autor: por Lic. JOSE TOPF En el inicio de los tiempos humanos, cuando el Hombre aún no era Hombre, y vivía sólo en su presente, habrá habido un lento atisbo de recuerdo, una fugaz anticipación de lo por venir. El recuerdo de lo pasado, la anticipación del futuro, fundaron el Tiempo. Y fundaron también la posibilidad de una Representación Mental de algo cuando ese algo está físicamente ausente. Es decir, fundaron la condición humana, que implica la posibilidad de esta representación psíquica y del pensamiento abstracto; la posibilidad de recordar y de imaginar; la posibilidad de pensar y de comunicar. Y más importante aún, la posibilidad de pensarse.Pensarse, recordarse, imaginar, son algunas de las bases de la íntima convicción de ser quien se es. La convicción, objetivamente ilusoria y psíquicamente cierta, de ser uno mismo en un tiempo que no es el mismo. Porque me toco y me siento, me veo y me ven, me reconozco y me reconocen, entonces soy. Porque me recuerdo soy, me reconozco uno y el mismo. Este sentimiento de identidad, esta íntima convicción de mismidad, “de ser quien soy”, aunque todo en mí haya cambiado, reconoce en la memoria una de sus principales raíces. Tan sólo que la memoria --que se nos aparece como registro de hechos sucedidos-- es también producto del Relato. De mi modo de decirme acerca de los hechos vividos y de los hechos que me conciernen. Del conocimiento que de mí tengo, y del que tiene de mí el colectivo social en que me encuentro.Esto quiere decir que los hechos que recordamos no necesariamente son los sucedidos, ni necesariamente se los recuerda tal como sucedieron, sino en la particular inscripción que de ellos tuvimos. También participa en la construcción del recuerdo lo que otros dicen acerca de esos hechos. De ahí que lo que recuerdo es mi particular historia, mi biografía, mi relato, en el que creo. La memoria, así vista, ya no es sólo registro del pasado. No son sólo acontecimientos sucedidos y que se recuerdan. La memoria también se construye y reconstruye continuamente, desde el presente hacia el pasado. Y el olvido, que es la contracara necesaria del recuerdo, y los otros, que son el soporte de lo que somos, van forjando esta construcción psíquica acerca de nosotros mismos, esta convicción íntima de ser quienes somos.Convicción ilusoria, como dijimos, pero esencial para nuestra existencia, para sentirnos estables, coherentes y por lo tanto cuerdos. Probado está1 que, así como se pueden olvidar hechos sucedidos, también se pueden recordar hechos que nunca sucedieron. Nunca sucedieron en el mundo del afuera. Pero sí sucedieron y siguen sucediendo en el mundo psíquico. En el encuentro con el otro, en el yo-tú 2. En el diálogo permanente que tenemos con los otros y con nosotros mismos. Y desde este espacio psíquico es desde donde efectivamente son eficaces. Eficaces para la confianza o el miedo. Eficaces para el amor o el odio. Desde allí determinan nuestro modo de ser en el mundo. Pero sea cual fuere su sentido, nos ofrecen seguridad y coherencia, es decir, cordura. Porque aun así, falaz, esta suposición acerca de nosotros mismos es el eje vertebral de nuestra identidad. Porque nos recordamos, somos. Porque somos, podemos organizar con coherencia y con anticipación nuestros actos, hasta podemos creer que también nuestras vidas.Ahora bien, el recordar y el recordarse necesita de apoyaturas. El reconocimiento de los otros es una de ellas, dijimos. También lo es la presencia de los objetos que nos son habituales, con los que nos gusta o necesitamos acompañarnos. Algunos de ellos son testimonio de nosotros mismos en otra época y en otro lugar, o testimonio de nuestros valores. Por eso los llamamos “recuerdos”, porque nos devuelven cordura, juicio. Objetos que sirven para rememorar hechos, lugares, vínculos. Objetos que, además, certifican que nuestro recuerdo no es una quimera, no es un sueño, no es un fantasma, no es un delirio. Porque el mundo es estable, es previsible, nuestra mente se salva del caos. Así sucede con las personas y así también sucede con las comunidades, las naciones.Así como las personas confirmamos nuestra identidad en el contacto con los objetos que nos acompañan, en los vínculos personales y en nuestros aniversarios privados, las comunidades también reafirman su identidad en los objetos que les son comunes, en el suelo que pisan, en las celebraciones que rememoran acontecimientos colectivos. Aquí estamos hablando de la Identidad Personal y de la Identidad Nacional, y de algunos de sus apoyos materiales. Este escrito nace de la intención de imaginar qué sucede con la identidad de las personas y de los pueblos cuando su memoria es arrasada. Lo convoca un hecho reciente. El de decenas de miles de personas que súbitamente perdieron su hábitat, su vecindario, sus ropas, sus cosas. Sus recuerdos. Aquella medallita que solía llevar los domingos. Aquel rosario guardado no sé dónde, que fue de alguien que nunca conocí, pero que me importa conservar. Y mucho. Aquellas fotografías, si es que alguna vez las hubo, aquellos juguetes viejos, pero que fueron los míos, el mate y la bombilla que de algún lado vinieron. La pequeña grande historia de cada cual. La que nos permite ser y seguir siendo. Y cuando mi historia es arrasada, yo ya no soy el mismo. Por momentos, tampoco sé bien quién soy.Casi en simultáneo, más lejos y con más horror, un pueblo milenario vio arrasados sus templos, sus recuerdos antiquísimos, sus hábitos cotidianos, hasta sus rencillas ancestrales. Desde siempre, cuando se quiso quebrar la voluntad de persistir en su ser, sea de un hombre o de un pueblo, se arrasó su casa y su tierra, se prohibió su lengua y su dios, se castigaron sus ideas, se quemaron sus cuadernos, se destruyeron sus recuerdos. Así es como a una persona se la convierte en no-persona. Y a un pueblo en un no-pueblo.Por eso también es que, para no sucumbir, uno guarda, aun a riesgo de su vida, los objetos prohibidos, intenta rescatar los objetos que el agua se lleva o que el fuego devora. Salvando algo de lo que fue su mundo intenta salvarse a sí mismo.Cuando esto sucede, para recrear algo de ese mundo, las personas solemos volvernos reiterativas en el relato de la catástrofe, en la enumeración de las múltiples cosas que se tuvo y ya no se tienen, ávidos y obsesos en recuperarlas, o en recuperar algo que pueda llenar el vacío de lo que no está; y nada es suficiente para suplirlo, porque no es sólo la cosa, es algo íntimo de nosotros que se fue flotando con cada cosa.De ahí que el anhelo mayor sea el de volver a la casa, o a la tierra, al espacio conocido. Y el consuelo mayor sea el reencuentro con aquellos que han sido testigos de nuestras vidas y compañeros de catástrofe. En sus miradas, amigas u hostiles, nos reencontramos con nuestro mundo, nuestro pasado. Volvemos a ser, poco a poco, nosotros mismos.El llanto o la maldición compartidos fortalece la convicción de que somos quienes somos, la convicción de que estamos cuerdos, de que no estamos solos, porque tenemos un mismo dolor, una misma furia y un mismo consuelo que nos hermana. O sea, porque volvemos a pertenecer a nuestra familia, a nuestro vecindario, a nuestra comunidad. Nuestra existencia vuelve a apoyarse en la existencia de los otros. De allí saldrá la fuerza para recuperarse.Por ello la importancia del recordar. Y del recordar con otros. Nos devuelve lo esencial de nuestra condición humana y de nuestra salud mental, que es la posibilidad de dolerse, la posibilidad de la ira, del llanto –dijimos--, y entonces, luego, también la posibilidad de alivio y de imaginar un futuro, de seguir viviendo. Escuetamente, la posibilidad de seguir amando y trabajando 3.Por ello también la importancia de lo que llamamos resignificar. Poder hallar nuevos matices, nuevas relaciones entre los sucesos, y entre ellos y nuestro pasado, futuro y presente. Y que nuestra mente se vuelva un espacio más sabio, más verdadero, o más habitable. Y está la importancia del olvidar, que es, dijimos, la contracara necesaria del recuerdo. Hay veces en las que necesitamos olvidar para poder centrarnos en cosas más inmediatas. Otras, para poder seguir viviendo. Pero en cada olvido, personal o colectivo, con la cosa olvidada desaparece de nuestra conciencia también una parte de nosotros mismos. Entonces el olvido, que tal vez sea el más piadoso recurso de nuestras mentes, se vuelve también el más nefasto.¿Qué nos pasa cuando el recuerdo es dolor que no cesa, cuando el recuerdo es herida que no cierra? ¿Qué pasa cuando el furor de lo recordado obtura las puertas al llanto, al duelo y a la despedida? Para no enloquecer, se nos hace imperioso el bálsamo del olvido. Pero a la vez el olvido nos mutila. Para seguir siendo, necesitamos seguir recordando. Hay veces en que las personas y los pueblos nos debatimos entre el dolor lacerante del recuerdo y la mutilación del olvido. Es aquí donde, para no sucumbir al dolor y para no alienarse en el olvido, el sostén del recuerdo necesita ser colectivo. La comunidad necesita convertirse en el custodio de los recuerdos atroces, para proteger la salud de su gente, y para ser también custodio de la identidad colectiva ultrajada. Más precisamente, es función del Estado, en representación del colectivo social, recordar el dolor, sostener la dignidad de la memoria, imponer la justicia, para que cada cual pueda descansar de su dolor y de su furia personal, sin enloquecer y sin mutilarse. Sólo así se puede imaginar el reinicio de un futuro. Sólo así se podrá seguir viviendo. Seguir amando y trabajando, habíamos dicho. Ahora ya no estamos hablando de la memoria arrasada por las aguas. Estamos hablando de la memoria arrasada por los hombres. Expresamente arrasada, para que la identidad de cada cual y la identidad de una nación no tengan en qué sostenerse. Pero sucede también que la identidad de una persona, y la de un pueblo, existirá mientras haya alguien que fue testigo de su existencia. Alguien que pueda dar testimonio. Cuando nadie quede de quienes nos han conocido, o de quienes conocieron a quienes nos conocieron, cuando nadie nos recuerde, desde ese mismo momento dejaremos de existir. Porque somos en tanto somos recordados4. Por ello la lucha por la perduración de la vida de hombres o pueblos es también la lucha por la memoria. Desde aquí se entiende mejor por qué hay quienes tanto interés muestran en sostener la confusión, en acrecentar el olvido. O en la construcción de memorias ficticias. “Implantación de recuerdos” se le llama técnicamente: lograr que alguien recuerde lo que en realidad nunca sucedió, o que no sucedió de esa manera. Una razón más –y muy inquietante-- para sostener la necesidad de la Memoria Social. Porque en este punto es donde el Recordar y el Olvidar deja de ser un tema de posibilidades personales y pasa a ser tema de la Historia, de la Ética y de la Identidad Colectiva.Si recordar, resignificar, olvidar, son hechos naturales de la condición humana, que nos permiten ir construyéndonos y deconstruyéndonos continuamente, en nuestras diversas circunstancias, la manipulación social del recuerdo y del olvido, la distorsión buscada ex profeso, es entonces un ataque a nuestra condición misma de Persona. Para que un hecho falso termine pareciendo verdadero, para que un hecho verdadero termine siendo olvidado. Es un modo de alienación colectiva, también de alienación de la Historia, y por cierto, un modo de construir Ideología que nos confunda. Éstas son cosas que nos han sucedido. Así quedaron sepultados en la tierra y en la memoria nuestros pueblos indígenas, nuestro pueblo negro, nuestras peonadas vencidas, nuestros niños harapientos, nuestros combatientes masacrados. Los múltiples genocidios con que nuestra historia comenzó y que larvadamente continúan. Memoria arrasada, Historia arrasada, Subjetividad arrasada.Precisamente el modo de construcción de esta subjetividad, en el seno de una cultura, o sea en el seno de significaciones múltiples, nos lleva a pensar ahora que la memoria, así como es un hecho subjetivo, y también interpersonal, es además intergeneracional. El recuerdo de nuestros antepasados, mejor dicho de la representación socialmente construida de nuestros antepasados, las condiciones y valores que les asignamos, nos construyen y sostienen. También nos gobiernan. Determinan nuestro modo de ser en el mundo. Así también, el modo como imaginamos –personal y colectivamente-- el futuro de quienes nos continúan, determina nuestra percepción de nosotros mismos, de nuestro proyecto vital y, por lo tanto, nuevamente, nuestro modo presente de estar en el mundo.Ahora ya no hablamos de Identidad Personal y de Identidad Social, sino de la construcción y de la destrucción de una Estirpe, de un sentimiento de continuidad, que hace esencialmente al sentimiento de identidad de cada cual. Misterioso sentimiento éste, como es misteriosa la memoria. Se basa tanto en el consenso colectivo como en el sentir y el saber personal. Se basa en hechos que incluso pueden no ser ciertos, siempre que lo sean para la convicción de quien los recuerda. Y, sin embargo, da sentido y coherencia a nuestras vidas. Al decir de Borges 5, “estamos construidos de materia inefable, de quimeras y de sueños”. Pero esta construcción no soporta ser destruida. Decía Spinoza, en su Ética: “La razón de ser de todo ser, es seguir siendo”. Seguir siendo lo que se es. Arrasar la Memoria es entonces arrasar lo que somos, destruirnos. Cuando un cataclismo de la naturaleza o un cataclismo social borra las apoyaturas cotidianas de la memoria personal o de la memoria social, borra o trastroca los recuerdos, construye olvidos, es cuando transitoria o definitivamente se deja de ser lo que se es. Allí, todo quiebre es posible.Pero la Condición Humana, sobre cuya fragilidad aquí hablamos, también alberga una enorme fortaleza. Es la extraordinaria capacidad de transformar y de transformarse, la de extender la mano al semejante caído, y la de recuperarse una y millones de veces. La extraordinaria tenacidad de perdurar en su ser._____________________1. Middleton, D. y Edwards, D. (comps.): Memoria Compartida. Edit. Paidós, Barcelona, 1992.2. Buber, M. (1949): ¿Qué es el Hombre?. Edit. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1992.3. Freud, Sigmund: Cartas a Fliess, “¿Qué es estar mentalmente sano? Tener capacidad de amar y de trabajar”, en Gay, P.: Freud, una vida de nuestro tiempo. Paidós, Buenos Aires, 1989.4. Pirandello, Luigi: “Si ya no estás para pensarme, no existo.”, en Kaos, Edit. Aguilar, Barcelona.5. Borges, J.L. Prosa Completa, Vol. 2, Edit. Bruguera, Barcelona, 1980.
martes, 13 de marzo de 2007
domingo, 11 de marzo de 2007
viernes, 9 de marzo de 2007
TEORIA DE LOS ROLES: ASUNCION DE ROLES EN LA FAMILIA. TEORIA DE LOS VINCULOS
Teoría de los roles: Asunción de roles en la familia Teoría de los vínculos
Clase Nº 7 Escuela Privada De Pquiatría Social Clase Dictada por el Dr. Pichón Rivière el día 27/6/66.- 1º Año
La primera situación desde el punto de vista biológico que se plantea al «self» del sujeto (al yo) es la bisexualidad, es decir sus tendencias homo y heterosexuales. Se admite que congénitamente el ser humano es bisexuado y la asunción del rol correspondiente al sexo que prima en él va a orientar a una sexualidad normal; mientras que por lo contrario, la asunción de un rol equivocado por un error en la administración de roles en el propio ámbito familiar, donde la madre puede desempeñar un rol masculino y el padre un rol femenino o pasivo, puede provocar una confusión en el niño donde queriendo tomar un modelo activo tomar por error a la madre.
Es decir que hay una confusión de roles como base de toda neurosis, de toda perversión. Y hay ciertas situaciones o ciertas culturas en ciertos momentos como la nuestra, donde la ansiedad o la desconfianza básica o la inseguridad básica está actuando de una manera que dificulta los procesos de identificación. Hay una confusión de las imágenes, porque en una época de crisis la mujer, ama de casa asume roles de liderazgo, y pasamos así a un verdadero matriarcado en las épocas de crisis, donde la mujer tiene un rol esencial de equilibrio y estrategia frente al hombre que vuelve angustiado o que cada vez que va a su trabajo va angustiado.
Quiere decir que las situaciones sociales pueden cambiar los roles de las personas y hacer que en una situación crítica como en Estados Unidos por ejemplo, haya un aumento tan considerable de homosexualidad y de la psicosis en general. En el barrio latino funciona una institución que reglamenta las normas de esa comunidad de homosexuales que se considera una comunidad aparte. Este problema se da también en Inglaterra: los dos países que tienen más miedo en este momento.
Es decir que el miedo puede medirse por la cantidad de conversiones, porque es como una religión, como una secta con las características de una masonería. Hay un libro que les recomiendo leer, fue publicado en Méjico hace algún tiempo y que se llama «La homosexualidad en los EE.UU». Es el único estudio sociológico hecho por un sociólogo homosexual confeso.
Aquí en la Argentina se calculan unos 850.000 homosexuales. Así que es un problema que sólo puede ser comprendido sociológicamente, no psicológicamente caso por caso. La sociedad dispone de una cierta cantidad de roles en determinadas ocasiones; es decir que admiten una cuota periódica de ascenso que resultan en última instancia de la ansiedad frente al peligro de ataque atómico por ej.
El miedo pues, como base de toda patología es el miedo a la pérdida y al ataque. Aparentemente es sobre todo el miedo al ataque, pero detrás de eso hay determinada pérdida. La pérdida como sí, la pérdida como vida, como parientes, como comunidad etc. Es decir que la depresión está por debajo de todo. Y así aparecen las ideas más fantásticas sobre la defensa, como por ejemplo la biblioteca de la Universidad de Columbia que está a 150 metros debajo de la tierra.
Otro ejemplo fue cuando unas 30 personas murieron porque salían del trabajo con el apuro de ir a sus casas de fuera de la ciudad y en un subterráneo había una puerta clausurada por refacciones y todos se metieron con el automatismo de todos los días y así murieron asfixiados. Nosotros hacíamos allí una investigación y habíamos pronosticado una catástrofe de este tipo por el aumento de tensión y de ansiedad. Y con el peligro afuera disminuye la ansiedad del paranoico, aunque la lógica tendería a hacer pensar, que aumentando la ansiedad, el peligro del ataque , aumentaría la persecución, pero no es así.
En cambio lo depresivo aumenta sobre todo en la edad en que el sujeto empieza a perder su capacidad instrumental. En Estados Unidos hay una sobre especialización en el manejo de un pequeño instrumento o de una pequeña pieza del todo. Así aparecen depresiones colectivas en el ámbito industrial, en aquellos sujetos que no ven terminada la pieza que ellos han contribuido a realizar.
El trabajo tiene una función terapéutica desde el punto de vista de la reparación del objeto interno pero que tiene que ser vista en su totalidad y no parcializada, como es característica de esta época mecanizada. Aparentemente la automación vuelve a una reintegración del sujeto porque el que consigue quedar con algún cargo apretando un botón hace mover todo un engranaje, una totalidad. El problema es qué hacer con los demás
Volviendo a la situación triangular, ésta está asentada sobre una base biológica primero, que está constituida por el self, que es el centro del «yo», con los sentimientos de hambre y las dos tendencias que entran en conflicto.
Entonces la elección de un camino u otro va a depender de las angustias que existan en ese momento. Ahora, ¿por qué en una situación de miedo muy intenso, de inseguridad social, se va a elegir ese rol contrario?. Para evitar justamente la pérdida. En el caso del homosexual masculino es más evidente morfológicamente, porque al incorporar a la madre antes de perderla, se identifica con ella y entonces toma rasgos femeninos, a veces visibles. Mientras que en la mujer la identificación con el padre tiende menos a somatizarse.
La manera de no ser atacado es apaciguar al perseguidor con la conducta sexual del objeto primario; siendo la madre, apaciguar al padre, castrador y perseguidor, entregándose sexualmente a él. Entonces retiene a la madre y apacigua al padre y resuelve las dos ansiedades. Y de allí emerge toda una cultura ambigua que se refleja en todas las actividades, desde el arte hasta cualquier trabajo o tipo de vocación. Esta bisexualidad congénita del hombre que fue señalada por Freud, y entrevista desde la antigüedad por Platón al concebir al hombre como una dualidad permanente y habiendo los endocrinólogos modernos comprobado químicamente la existencia de dos tipos de hormonas en un momento dado del desarrollo, hay una base de sustentación biológica sobre la cual se van a apoyar las funciones que son los roles. Y con esto hacemos ver que la parte instrumental de que dispone el hombre por su constitución, señala la línea del rol a tomar. En realidad el rol social que asume el sujeto de acuerdo a su categoría, a su oficio, a su sexo, está condicionado por diferencias anatómicas.
La segunda situación triangular se establece en la posición que M. Klein y Fairbairn y otros llamamos esquizoparanoide, que es la primera posición de desarrollo de los primeros meses. Parece que evidentemente al nacer, el sujeto nace con una integración de su «yo» y de su esquema corporal (ese fue el punto de partida de mis trabajos). El esquema corporal que yo llamo protoesquema corporal que tiene una forma circular, es la primera en aparecer y representa la posición fetal. Esta situación está integrando a un sujeto que tiene como forma primaria de su esquema corporal o esquema postura, la forma de un círculo. La prueba es que lo primero que hace el niño y los oligofrénicos son sobre todo círculos o guirnaldas que parecen ya espirales, como reproducción de la forma primaria de situación postural dentro del seno materno. Al nacer, el niño hace su primera depresión que llamamos la protodepresión donde evidentemente para hacer la depresión necesita la integración de un «yo» y una relación con un objeto más o menos total dentro del claustro materno. Luego viene el nacimiento y el cambio, y este es el factor con que siempre nos vamos a encontrar: el cambio. Nuestra especialidad es precisamente el cambio. Provocar cambios en la terapia y admitir cambios en el conocimiento.
La didáctica es para eso grupal, para ayudarse a admitir los cambios. Es decir que la resistencia, la ansiedad ante el cambio es el eje, la pared contra la que tropieza todo sujeto en su desarrollo normal. El pasaje de la infancia a la adolescencia, y de ésta a la adultez etc. Siempre decimos que al tratar a un adulto tratamos lo que queda en él de adolescente y de lo que no se quiere desprender porque al desprenderse traería una depresión profunda. Todo atributo personal o de un vínculo con un objeto, al perderse y cambiar por una evolución favorable, es sin embargo vivido como pérdida, y lo que Freud llama resistencia es resistencia al cambio. Y en ese momento utiliza todos los mecanismos que Freud describió como mecanismos de defensa para impedir un cambio real. Entonces puede: negar y proyectar, introyectar desplazar, simbolizar, dramatizar etc. como se ve en los sueños. Y cuando Freud habla de la situación traumática en los sueños es retraducido ahora en términos de la Psicología Social que pone el énfarsis sobre la ansiedad ante el cambio. Uno siente que Freud había visualizado en ese momento que la situación traumática era el cambio y que frente al cambio y la situación traumática hay una repetición en el sueño. El sueño entonces es la representación distorsionada y posible del cambio que no produce tanta ansiedad.
Por eso el soñar es el guardián del dormir, sino uno despertaría. Esto se ve en las pesadillas cuyas características son las situaciones de cambio y persecusión y pérdida. En la posición esquizoide, en el niño, que tenía una relación con un objeto total, el exterior era vivido como el tercero, no personalizado todavía, como aparece por ejemplo en la agorafobia. Donde el miedo en realidad es a quien habita esos espacios libres puesto que no hay espacio vacío, sino espacio habitado. Y uno cuando analiza un paciente fóbico ve que aparece después la ansiedad paranoide.
La ansiedad fóbica es una ansiedad paranoide, con la diferencia que no se ve, no se personifica ni se visualiza al perseguidor, sino el lugar por donde transita, y cuando se personifica el perseguidor tenemos la paranoia. Y si uno indaga más ve que la persecución que aparentemente tiene el carácter de una seducción sexual y ataque sexual es una persecución que tiene sentido de muerte, es decir que allí aparece por primera vez la vivencia de muerte en relación con un objeto que es frustrante.
El niño al nacer no puede entonces enfrentar la realidad con un objeto total, no está instrumentado para eso, allí aparece por primera vez un mecanismo que va a ser utilizado toda la vida por nosotros: es el «splitting» o la escisión, la división del yo. Mecanismo utilizado hasta en la tarea del psicoterapeuta que en cierta medida se desdobla, se disocia para poder escuchar y discriminar sobre lo escuchado y poder interpretar.
Entonces el niño aborda el mundo en los primeros meses dividiendo los objetos en buenos y malos. Buenos son aquellos gratificantes y malos los frustrantes. De esos dos vínculos aparece la gratificación que es buena y la frustración que es mala. Freud siguiendo una concepción instintivista y mecanicista de su época, llama a eso instinto de vida e instinto de muerte, y nosotros lo llamamos vínculos positivos y negativos. Los llamados instintos son vínculos sociales muy precozmente estructurados en relación con objetos. Ningún pensamiento es anobjetal.
Entonces la posición esquizoparanoide crea la situación triangular más característica. Más característica porque va dramatizada, donde el pecho bueno tiende a fijarse sobre la madre que es más gratificadora en ese período que el padre. Entonces la parte mala, o el pecho malo de la madre es desplazado sobre el padre, que es vivido como un objeto perseguidor, no gratificante. Entonces tenemos el self, el padre y la madre, como objetos parciales todavía. Parciales quiere decir que son totalmente buenos o totalmente malos y hay una aparente paradoja. Si se unen, el objeto bueno y el malo forman un objeto total que es parcialmente bueno y parcialmente malo y así se forma un vínculo a cuatro vías, mientras que en la posición esquizoparanoide el vínculo es a doble vía. Siente que un objeto le ama y que él ama al objeto, lo mismo con el odio. Cuando se juntan en la posición depresiva, por la cual tiene fatalmente que pasar, se unen los objetos parciales bueno y malo en uno solo. Y ese objeto total tiene aspectos buenos y malos. Entonces son cuatro vínculos, cuatro líneas de comunicación. Uno es que el niño quiere a su madre y siente que ésta le quiere, la odia y siente que ella le odia y lo mismo sucede con el padre.
Entonces la situación ambivalente se crea por primera vez en el desarrollo del niño. La situación mal llamada ambivalente de la posición esquizoide la llamamos divalente. Al crearse el conflicto de ambivalencia en la posición depresiva con las cuatro vías de comunicación, trae como consecuencia inmediata el sentimiento de culpabilidad. Aparece como consecuencia de querer destruir a un objeto que a su vez es querido y que lo quiere a él. Entonces la culpa es el producto de fantasías criminosas contra un objeto que nos quiere. Esto es lo único que hace comprensible la culpa tan precozmente.
Entonces tenemos como base: objeto total, cuatro vías de comunicación, conflicto de ambivalencia, culpa, y como síntoma defensivo -único de la posición depresiva- la inhibición. Pueden aparecer inhibiciones en cualquier aspecto de la vida del sujeto, para paralizar el proceso ante la posible destrucción de las partes buenas del sujeto por las partes malas del mismo. El niño en su desarrollo se va a esforzar en una doble tarea que son la preservación de lo bueno y el control de lo malo. Y toda la terapia está orientada en ese sentido.
En el objeto bueno se deposita la confianza, deposita sus partes buenas y entonces se siente a «merced» pero aunque aparentemente sea persecutorio, este sentimiento se da por la excesiva dependencia que se crea con el objeto, sin que eso signifique estar perseguido por el objeto.
Frente al objeto malo la persecuciones directa. Se siente que uno va a ser atacado y siente que va a atacar. Previamente el sentimiento es de atacar al objeto, pero por proyección esta intencionalidad se le adjudica al otro, y a veces se responde con la identificación con el agresor que entonces se hace perseguido-perseguidor como ocurre en ciertos tipos de paranoia. Por eso en el paranoico coexisten la megalomanía y la persecusión. La primera está basada en una identificación o idealización con el objeto bueno. Toda la utopía esta en el objeto bueno y toda la persecusión está en el objeto malo.
La ansiedad depresiva de la posición depresiva, es la ansiedad de pérdida por destrucción de las partes buenas del objeto total. La ansiedad depresiva de la posición esquizoparanoide es por el sentimiento de estar a «merced» y da el sentimiento de nostalgia que es diferente de la tristeza de la posición depresiva. La nostalgia se produce por la parte de uno depositada en el objeto bueno. Se ve por ejemplo cuando alguien se va de viaje y en la despedida uno pone una parte suya como «polizón» dentro del otro. Pero después viene el problema de la pérdida de control del depositario. Si el depositario no da noticias empieza la aficción y la nostalgia. Esto es producto de la dependencia, del temor a que su parte buena colocada en el otro, en el objeto bueno no vuelva. Durante la ausencia tiene nostalgia pero no depresión, salvo que por el hecho del abandono la frustración sea tan intensa que desencadena un ataque masivo que sería vivido como la destrucción de una parte del objeto.
En la posición esquizoparanoide la defensa esencial es el «splitting» o escisión, la proyección, introyección, con desplazamientos, negaciones, idealizaciones. En la posición depresiva tenemos la melancolía en el sentido más estricto. Es decir: un conflicto de ambivalencia muy intenso, una tristeza y un sentimiento de vacío también intensos, sentimiento de destrucción interior y caos, y la sensación de lo irreparable y lo definitivo y después el trabajo de duelo que empieza como una tentativa de reparar el objeto destruido. Siempre frente a esta situación van a encontrar la inhibición clínicamente en cualquier aspecto y que estará representando la inhibición frente al proceso destructivo: para la destrucción. Toda acción es vivida como peligrosa, porque si actúa tiene posibilidad de destruir. Allí sí que encontramos la depresión, el dolor moral del melancólico, el autoreproche de donde van a surgir los delirios melancólicos que tienen la característica de ser centrífugos: del yo hacia afuera (en el paranoico son centrípetos: de afuera hacia uno). El primero dice: yo soy culpable de la muerte, del incendio de Indochina, etc. (porque también son muy omnipotentes, que es lo que Freud llamó el narcisismo negativo de los melancólicos y los hipocondríacos) y así llegan a la autodenunciación. A veces sucede el homicidio altruista, por ejemplo una madre que mata a sus hijos y se mata ella, y el argumento es: «para que no sufran como yo».
Esto ocurre tomando en cuenta los argumentos manifiestos conscientes que aparecen con la palabra altruismo, porque si llega a salvarse la madre, manifiesta que el motivo del crimen es «para que no tengan el mismo destino de ella». El melancólico entonces se adjudica la culpa y cuanto mayor es esta más se acerca a su culminación en una conducta como es el suicidio. El suicidio que se vincula a la depresión está en realidad relacionado con la posición esquizoparanoide ya que el suicidio es un homicidio internalizado. El suicida al tomar insight de que va a realizar un crimen toma todas las providencias necesarias para que se descubra antes de ser cometido, llamando al médico o a la policía. Ustedes van a encontrar en los libros al suicidio relacionado con la melancolía; sin embargo el momento en que va a entrar en la melancolía o a salir de ésta es esquizoparanoide y el suicidio acontece donde la inhibición ya no funciona y la acción está más libre. Lo que no advierte el suicida es que «de paso» él también se mata, su self desaparece del escenario. Si tiene insight de que él se va a morir, vive la ficción de que es el otro.
El suicidio fue investigado desde el punto de vista sociológico en una época semejante a la nuestra, de desintegración y cambio. Vemos entonces que existen en el desarrollo ansiedades psicóticas que en la posición esquizoparanoide son las ansiedades persecutorias, y en la posición depresiva las ansiedades depresivas. La ansiedad paranoide es el temor al ataque al yo, mientras que en la depresiva es temor a la destrucción del objeto. Si trasladamos este concepto a la teoría de los vínculos, lo que siempre resulta dañado es el vínculo. Detrás del ataque paranoide está la pérdida por la ruptura del vínculo con el objeto. Es decir que en la ansiedad depresiva, la ansiedad de muerte está funcionando detrás de su patología. Por eso decimos que uno enferma de amor (por la pérdida) y por odio (por la frustración provocada por dicha pérdida). Esta sería la definición más sintética de la patología mental.
Etiquetas:
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
TEORIA DE LOS ROLES: EL ROL DEL TERCERO Y DEL ADOLESCENTE. AUTOR: ENRIQUE PICHON RIVIERE
La teoría de los roles: El rol del tercero y del adolescente.
Clase N° 6 ESCUELA PRIVADA DE PSIQUIATRÍA SOCIAL 1° Año
Clase dictada por el Dr. Enrique Pichón Riviere el día 13/6/66.
Las dificultades con el complejo de Edipo son muy justificadas porque surgen una serie de metamorfosis en esos vínculos, que son muy importantes de detectar, ya que son la materia del análisis: la sustancia con la cual se trabaja, el material de interpretación. La interpretación es al fin de cuentas el reconocimiento del rol que el tercero está jugando en una estructura total. Vamos a centrar gran parte de la patología en la actuación de este personaje, siempre existente y muy poco señalado (muy negado) que funciona constantemente como un ser animado o inanimado, como institución o como cultura y que está representando una barrera, una dificultad, una norma o una motivación, y que puede partir del trasmisor, del canal o del mensaje.
Es decir que esa primera definición muy sintética, de que todo vínculo humano es bicorporal y tripersonal es el punto de partida. El asunto es ubicar el tercero. Es decir que hay un personaje dentro de nosotros que es permanentemente buscado. Si llevamos esto al aspecto vocacional, podríamos decir que nuestra vocación por la psicología tiene alguna similitud con la actitud del detective que tiene por misión la búsqueda del causante de un daño determinado, que actúa como tercero y perturbador del vínculo.
Pueden existir en una estructura varios vínculos. Alguien puede realizar un daño contra una familia, pero el daño en última instancia va dirigido al vínculo principal, es decir, el vínculo de los padres.
El tercero está interfiriendo o robando, está perjudicando un vínculo que idealmente debía ser perfecto y no incluir este maldito personaje. Esto condiciona rituales y ceremoniales de todo tipo como es la ingenua ilusión de los recién casados, que hacen un viaje de bodas creyendo que dejan al tercero en la estación.
Todo nuestro proceso de pensamiento y de discriminación está influenciado por esta situación que funciona como una gestalt permanente, en cualquier actividad. Uds. ven por ejemplo en política como hay un tercero que está alejado y que está manejando la situación política del país.
Es decir que hay terceros presentes realmente, terceros internalizados que funcionan dentro de la mente, ya como super-yo, ya como valores. Y esto lo vemos tanto en el cine como en el teatro y en la novela. Sobre todo de los jóvenes escritores franceses. Hay una novela de Grillet que se llama “Celosía”, donde el tercero está presente por su ausencia, como una paradoja. Allí se describe la actitud de la mujer y nunca la del tercero.
En el fondo todo proceso mental tiene por función preservar lo bueno y controlar lo malo.
El problema de la suegra es un típico problema de tercero. Pero no se habla en términos de roles. Las quejas que provienen de las suegras son porque un rol determinado le ha sido quitado lo que se hace comprensible desde el punto de vista social.
Es increíble el efecto que hace en una interpretación de grupo en términos de roles, ubicar a la gente en su rol verdadero y ver de qué manera están jugando un rol que no les corresponde y cómo está perturbada una situación por una confusión de roles.
Incluso la explicación actual de la homosexualidad es que hay una confusión de roles (rol masculino y femenino) por identificaciones precoces entrecruzadas. Porque el aumento en esta época de la homosexualidad es porque hay un miedo básico, una inseguridad que obliga al sujeto a aferrarse a un rol a veces equivocado, pero que puede llegar a ser muy operativo como en el caso del homosexual que no pierde la madre porque se identifica con ella y apacigua al padre sexualmente.
En la patología por ejemplo en una idea delirante, hasta hace diez años no existía en toda la literatura mundial ningún trabajo que se ocupara del comportamiento de los objetos buenos en una estructura delirante, por ejemplo en que todo era persecución. Pero en cualquier estructura delirante hay un “vínculo bueno” con el cual el sujeto se identifica y así logra hacer una defensa, por ejemplo megalomanía que es tanto o más importante que la actitud persecutoria, ya que el sujeto se va a curar de una psicosis en la medida en que refaccione o arregle las vías de comunicación y el envío de mensajes a través del vínculo bueno. Es decir que fortaleciendo lo bueno, lo malo tiende a esfumarse.
Me han hecho antes una pregunta: De sí el tercero malo, puede adquirir funciones buenas?. Esta es una variable que complica enormemente la situación. fenomenológicamente pareciera que sí, pero se trata de problemas de apaciguamiento cuantitativo. Es decir que disminuye su peligrosidad, pero eso es el comienzo de la trama y de la conspiración. El objeto malo es demagógico y configura el plan para ejercer luego un liderazgo autocrático. Debemos recordar que K. Lewin estudió tres tipos de liderazgos: de grupos, de comunidades y de acuerdo al liderazgo que cada grupo tenga, el grupo va a tener características especiales. Por ejemplo el primero que se me ocurre, porque lo tenemos es el liderazgo del “laissez faire” que está simbolizado por la tortuga en las manifestaciones populares. Es decir la lentitud, el dejar hacer, el esperar.
Cuando Nixon iba a venir al país, Life nos encargó hacer una encuesta sobre pronóstico de actitud del argentino sobre la venida de Nixon. Y nos encontramos aquí con lo que todo el mundo conoce. La Argentina daba el máximo de actitud antiimperialista y por otro lado el máximo de dependencia del dólar. Esta es la famosa viveza criolla.
Aquí presenciamos una vieja discusión entre psicólogos, sociólogos y economistas acerca de si existe un carácter nacional, es decir un común denominador del actuar de la gente de cada país, que se denominó el “no té metás”, “dejalo para mañana”, que parece ser una característica nuestra, seguramente heredada de los españoles y éstos de los árabes. Es lo mismo que pasa con las enfermedades venéreas: los franceses llamaban a la sífilis la enfermedad italiana, los italianos la enfermedad francesa, los alemanes la llamaban la enfermedad inglesa, etc. Esto es muy importante para estudiar los vínculos internacionales.
El tercero que se transforma un poco en la ideología de esta escuela es lo que nos posibilita comprender los fenómenos de lo individual a lo social. No podemos comprender los problemas sociales sin la inclusión de un personaje de este tipo y sin hacer un pasaje lento y no discontinuo entre la psicología individual y la social y la sociología. Esas fisuras son lugares de luchas cruentas donde la gran mayoría del tiempo es utilizada en la división de los campos por no contratar un buen agrimensor.
Ya vimos antes como en cada vértice del triángulo se agrupaban personajes con características especiales. Por ejemplo, junto al hijo están los hermanos o los hijos de otros o sino la generación de esos hijos. Por eso es que el problema de la adolescencia ha sido batido y rebatido pero siempre mal encarado porque se encaraba al adolescente sin tener en cuenta la inmensa cantidad de adolescentes que existen en el mundo. Éstos forman un estrato social que tiende a tener un status social, ideologías particulares, y que interpretados individualmente no tienen sentido, porque son fenómenos colectivos.
Los conflictos son generacionales, donde las ideologías de los padres chocan con la de los hijos, ahora más que en cualquier otra época. Solamente se puede entender en el sentido de que no es la ideología de ese adolescente contra su padre como se interpreta en un análisis individual, sino la del grupo que representa. Grupos de presión, como son las pandillas por ejemplo, que adquieren fuerza por el hecho de estar unidos por un líder y en estratos sociales.
Aquí ha habido siempre dificultades con el adolescente que ha sido incluido en otros grupos con el propósito de impedir que tenga su ideología como adolescente. Por ejemplo nunca había existido en el país un servicio psiquiátrico para adolescentes. Viendo las estadísticas de la UNESCO (y por eso yo casi un adolescente entonces) se me ocurrió que en el hospital podría hacerse un servicio de este tipo. Todo el mundo me decía que adolescente no había. Pero conseguí que me dieran un galpón y el primer día descubrí 40 adolescentes mezclados con seniles por ejemplo. En una semana el servicio ya estaba cubierto y trabajamos allí 32 médicos en un caso en el hospicio. El tema era apasionante pero creó una gran resistencia y el gobierno de entonces quiso tomar el servicio, porque justamente esa es la edad en que es más fácil politizar.
Allí pudimos estudiar fenómenos grupales y nunca hacíamos ningún diagnóstico individual sino grupal, como familia. Nunca dábamos un permiso de salida sin hacer antes una entrevista familiar, y allí vimos la operatividad que tiene un joven con iniciativa, operatividad que la cultura se encarga de podar.
Después estuve en Nueva York en el Baby Hospital donde está Lauretta Bender (que se ha ocupado mucho de adolescentes) y allí ví que los adolescentes estaban con los niños y en Francia estaban con los adultos. Es decir que esta edad tan crítica y que tantos problemas trae no ha sido nunca integrada como una situación grupal, social y patrimonio de la psicología social. Al analizar individualmente un adolescente el terapeuta no puede tener una idea de las interrelaciones que pueden existir entre ellos.
Además antes que me fuera del servicio, en una semana y con técnicas operativas (allí realmente descubrí los grupos operativos) transformamos a los enfermos que estaban en mejores condiciones, en los mejores enfermeros del hospital.
Esta edad es la más importante desde el punto de vista terapéutico porque nuestra tarea terapéutica es transformar un adolescente en un adulto, aunque tenga 70 años. Es decir asumir el rol, la responsabilidad de adulto, que es una actitud activa frente al mundo. En la medida en que éste transforma el mundo se transforma él, es decir en una actitud dialéctica permanente.
Por eso se establecieron todos los medios para obstaculizar al adolescente no considerándolo como estructura, como grupo. Los estudios sobre pandillas dieron un poco de luz sobre esto. Es común leer trabajos que describen todo este proceso: cómo se organiza una pandilla que tiene un sentimiento de debilidad muy grande, de desconfianza e incertidumbre, cómo se juntan para darse apoyo, el líder que se hace ejecutivo, y cómo pasan de una pasividad total a una hostilidad sin límites, muchas veces como reacción frente a la consideración que los adultos tienen de ellos.
En el ambiente familiar es considerado ni niño ni adulto, se dan roles de ambos con una gran tendencia a feminizarlo. Entonces esto debe ser estudiado como que el adolescente es el 1, la familia es 2 y el estado es 3: la situación triangular.
Esto no es para el trato individual de los pacientes. Yo espero que sean psiquiatras sociales donde trabajan con unidades mayores, más necesitadas, porque la terapia de grupo y la individual son mecanismos diferentes que se ponen en juego.
La adaptación social es mucho más lograda en la terapia de grupo, y el tratamiento individual puede durar tantos años como tiene el paciente. Incluso hay que ver en el paciente único el grupo que está funcionando dentro. Porque todo el mundo está habitado. En realidad no hay viviendas libres sino que hay más bien desalojos forzosos.
Es decir que estamos habitados permanentemente, vigilados desde adentro y proyectados afuera en las instituciones que representan nuestra situación interna. Solo así podemos entender todo lo referente al adolescente y su rebeldía tendiente a conseguir un status.
También hay otros grupos minoritarios como los homosexuales que han solicitado leyes y ordenanzas especiales como si fueran minorías segregadas. Quiere decir que en una época donde se tiende unificar las relaciones humanas, por otro lado hay una tendencia a cercenar todo tipo de asociación, ya sea por edad, por sexo, etc.
Curar un adulto es curar un resto de adolescente y curar un adolescente es curarlo de su infancia. Curar un niño será curarlo de su período intrauterino.
Pero sobre todo la adolescencia debe centrar la terapia en el estudio de la relación con los demás, las primeras experiencias, las ideologías y el conflicto generacional que es universal.
Ultima modificación de http://www.espiraldialectica.com.ar/ / Jueves, 29 de Agosto de 2002
martes, 27 de febrero de 2007
PICHÓN RIEVIERE, ENRIQUE. CREADOR DE UNA TEORÍA DEL PSIQUISMO
Acerca de Enrique Pichón Rivière [1907-1977]
NOTAS EN ESTA SECCION
Datos biográficos de Enrique Pichón Rivière por Vicente Zito LemaEl psicoanálisis y las ciencias sociales (Enrique Pichón Rivière y Gino Germani), Hugo Vezzetti
El camino de Enrique Pichón Riviere, El desafío de la Psicología Social, Alfredo Grande y Gregorio Kazi El ECRO de Pichón Rivière, Lic. Gladys AdamsonNOTA RELACIONADADel Psicoanálisis a la Psicología SocialLECTURAS RECOMENDADASAna Quiroga: Pichón Riviere y Paulo Freire, (archivo pdf)
Datos biográficos de Enrique Pichón RiviérePor Vicente Zito Lema [de Conversaciones con Enrique Pichón Rivière Sobre el Arte y la Locura]Psiquiatra y psicoanalista (1907-1977). Fue uno de los introductores del psicoanálisis en la Argentina, y uno de los fundadores de la APA, de la que luego tomó distancia para dedicarse a la construcción de una teoría social que interpreta al individuo como la resultante de su relación con objetos externos e internos. En este marco fundó la Escuela de Psicología Social.
1. Biografía (a).- Enrique Pichon Riviére nació en Suiza en 1907, y de muy pequeño vino a la Argentina. Su infancia transcurrió en el Chaco y en Corrientes, donde aprendió "el guaraní antes que el castellano", como él decía. Estudió medicina, psiquiatría y antropología, aunque abandonó estos últimos estudios para desarrollar su carrera como psiquiatra y psicoanalista, convirtiéndose en uno de los introductores del psicoanálisis en la Argentina.A comienzos de los '40 se convierte en uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Luego toma distancia de ella, para centrar su interés en la sociedad y la actividad grupal en el seno social, fundando la Escuela de Psicología social.Responsable de una renovación general de la psiquiatría, Pichon Riviére introdujo la psicoterapia grupal en el país (servicio que incorporó al Hospital Psiquiátrico cuando fue su director) y los test en la práctica de esa disciplina, impulsando también la psiquiatría infantil y adolescente. Incursionó en política, economía, deporte, ensayó hipótesis sobre mitos y costumbres de Buenos Aires, y se interesó especialmente por la creación artística estableciendo un territorio común entre la crítica literaria y la interpretación psicoanalítica de la obra como expresión de las patologías del autor.Líder y maestro, desde la cátedra y las conferencias dirigidas al público más amplio y diverso, se convirtió en referente obligado para más de una generación de psicoterapeutas, y formó decenas de investigadores en el campo de una teoría social que interpreta al individuo como la resultante de la relación entre él y los objetos internos y externos. 2. Autobiografía.- Señala Pichon Rivière que su vocación por las Ciencias del Hombre surgió de la tentativa de resolver el conflicto entre dos culturas: la europea, su cultura de origen, y la guaraní, de la que fue testigo desde los 4 años, cuando su familia emigra al Chaco, hasta los 18 años. "Se dio así en mí la incorporación, por cierto que no del todo discriminada, de dos modelos culturales casi opuestos. Mi interés por la observación de la realidad fue inicialmente de características precientíficas y, más exactamente, míticas y mágicas, adquiriendo una metodología científica a través de la tarea psiquiátrica" (7).En la cultura guaraní, la concepción del mundo es mágica y está regida por la culpa, y la "internalización de estas estructuras primitivas orientó mi interés hacia la desocultación de lo implícito, en la certeza de que tras todo pensamiento que sigue las leyes de la lógica formal, subyace un contenido que, a través de distintos procesos de simbolización, incluye siempre una relación con la muerte en una situación triangular" (8)."Ubicado en un contexto donde las relaciones causales eran encubiertas por la idea de la arbitrariedad del destino, mi vocación analítica surge como necesidad de esclarecimiento de los misterios familiares y de indagación de los motivos que regían la conducta de los grupos inmediato y mediato. Los misterios no esclarecidos en el plano de lo inmediato (lo que Freud llama "la novela familiar") y la explicación mágica de las relaciones entre el hombre y la naturaleza determinaron en mí la curiosidad, punto de partida de mi vocación por las Ciencias del Hombre"."Algo de lo mágico y lo mítico desaparecía entonces frente a la desocultación de ese orden subyacente pero explorable: el de la interrelación dialéctica entre el hombre y su medio" (8).El contacto de Pichon Rivière con el psicoanálisis es anterior a su ingreso a la Facultad de Medicina. En ella, Pichon Rivière toma contacto directo con la muerte, aún cuando su vocación es la lucha contra ella. "Allí se reforzó mi decisión de trabajar en el campo de la locura, que aún siendo una forma de muerte, puede resultar reversible" (9).Incursionando en la psiquiatría clínica, Pichon Rivière comprende a la conducta como una totalidad en evolución dialéctica donde se puede discernir un aspecto manifiesto y otro subyacente, lo que terminó orientándolo definitivamente hacia el psicoanálisis. De su contacto con los pacientes, concluye que "tras toda conducta "desviada" subyace una situación de conflicto, siendo la enfermedad la expresión de un fallido intento de adaptación al medio. En síntesis, que la enfermedad era un proceso comprensible" (9).La formación psicoanalítica de Pichon Rivière concluye con su análisis didáctico, realizado con el Dr. Garma, y por la lectura de la "Gradiva" de Freud, donde "tuve la vivencia de haber encontrado el camino que me permitiría lograr una síntesis, bajo el común denominador de los sueños y el pensamiento mágico, entre el arte y la psiquiatría" (10).Tratando pacientes psicóticos, se le hizo evidente la existencia de objetos internos, y de fantasías inconcientes como crónica interna de la realidad. El examen de este mundo interno llevó a Pichon Rivière a ampliar la idea de "relación de objeto" formulando la noción de vínculo, que sustituyó además, al concepto de instinto. Esta ruptura parcial con algunas ideas del psicoanálisis desembocó en la construcción de una Psicología Social. Al respecto, señala Pichon Rivière: "la trayectoria de mi tarea, que puede describirse como la indagación de la estructura y sentido de la conducta, en la que surgió el descubrimiento de su índole social, se configura como una praxis que se expresa en un esquema conceptual, referencial y operativo" (12), siendo la síntesis actual de esa indagación, la propuesta de una epistemología convergente.Pichon Rivière logra, según él mismo, una formulación más totalizadora de su esquema conceptual en sus escritos "Empleo del Tofranil en el tratamiento del grupo familiar" (1962), "Grupo operativo y teoría de la enfermedad única" (1965), e "Introducción a una nueva problemática para la psiquiatría" (1967). (a) Extractado de: "Ciencia explicada", Fascículos Diario Clarín, 1996, página 283/4.De padres franceses y nacido en Ginebra el 25 de Junio de 1907, Enrique Pichon Rivière llegó a los 3 años a Buenos Aires, para seguir viaje al Chaco Argentino, luego a Corrientes, donde su padre trata de trabajar el algodón con ningún éxito.En este entorno selvático pasó los primeros años de su vida, entre los últimos malones de los Guaraníes y la imagen de su padre colgando sus mejores trajes europeos en un alambre al sol de la tarde. Primero aprendió a hablar francés, después guaraní y por ultimo el castellano. Por casualidad, en la escuela secundaria de Goya tiene su primer encuentro con la obra de Freud.Concluidos sus estudios en Goya, provincia de Corrientes, es uno de los fundadores del Partido Socialista de Goya, y luego marcha a Rosario (1924) para estudiar medicina. Su primer trabajo en esa ciudad es como instructor de modales en un quilombo (prostíbulo), de prostitutas polacas.De retorno en Goya por cuestiones de salud (la bohemia lo lleva a la neumonía), ahora prueba suerte en Buenos Aires, donde conoce y hace amistad con personalidades como Roberto Art, Conrado Nale Roxlo, y otros. Interesadopor la poesía lee con avidez a los poetas malditos franceses, Rimbaud y en especial por Isidoro Ducasse, Conde de Lautréamont sobre el cual desarrolló una profunda investigación e indagación de lo siniestro. Entre 1930 y 1931 trabaja como periodista en el diario Critica, realizando notas de arte y deporte.En sus estudios de medicina ya desde temprano comprendió que "...toda la enseñanza era sobre cadáveres. Había allí una contradicción fundamental, un elegir -tal vez inconsciente- la muerte. Nos preparaban para los muertos, no para los vivos." Inicia su práctica como psiquiatra en El Asilo de Torres, para oligofrénicos, cerca se Luján, provincia de Buenos Aires. Se muda a Buenos Aires donde trabaja en otro sanatorio para enfermos mentales y también trabaja como periodista en el diario Critica (1936). Una vez recibido entra a trabajar en el Hospicio de la Merced (hoy, Neuropsiquiátrico José Tomás Borda) donde trabaja durante 15 años.En el Hospicio de la Merced uno de sus primeros trabajos es el de organizar grupos de enfermeros e instruirlos en el trato del paciente ; pues en esos momentos uno de los principales problemas era el maltrato que por desconocimiento impartían los enfermeros a los pacientes. En estas circunstancias desarrolla la técnica del "Grupo Operativo", "...en esos grupos discutía con los enfermeros los diferentes casos que había, se trataba así de darles un panorama general de la psiquiatría. El aprendizaje de los enfermeros fue sorprendente. Ellos tenían acumulada gran experiencia, dado que casi todos, habían trabajado años en el Hospicio. Su dificultad era que no podían conceptualizar; entonces, esa experiencia no les servía para nada...". Las condiciones mejoraron grandemente.Debido a un prolongado paro de enfermeros, debió capacitar a los enfermos que mejor se encontraban para ocupar este rol; "...Por ultimo estos internos mejoraban ostensiblemente su salud mental. Tenían una nueva adaptación dinámica a la sociedad, especialmente porque se sentían útiles..." Las posturas reaccionarias de otros profesionales y la intención de destruir su trabajo lo llevaron a renunciar, no sin llevarse las vivencias que luego darían coherencia asus proyectos. De esta praxis surgen estas reflexiones: "...Existe en nuestra sociedad, un aparato de dominación destinado, en ultima instancia, a perpetuar las relaciones de producción; vale decir relaciones de explotación. Este aparato de dominación tiene sus cuadros en psiquiatras, psicólogos, y otros trabajadores del campo de la salud, que vehiculizan, precisamente, una posición jerárquica, dilemática y no dilemática de la conducta. Son líderes de la resistencia a l cambio, condicionantes de la cronicidad del paciente, al que tratan como un sujeto equivocado desde un punto de vista racional. Estos agentes correctores, cuya ideología y personalidad autocrática les impide incluir, una problemática dialéctica en el vinculo terapéutico, establecen con sus pacientes relaciones jerárquicas en las que se reproduce el par dominador - dominado. Se incapacitan, así , para comprometerse, también ellos como agentes -sujeto de la tarea correctora..."Junto a Garma, Carcano y Rascovsky fundan en 1940 la Asociación Psicoanalítica Argentina (A.P.A.)Progresivamente va interesándose por la actividad de los grupos en la sociedad hasta dejar la concepción del psicoanálisis ortodoxo por el desarrollo de un nuevo enfoque epistemológico que lo llevará a la Psicología Social.Migración de la que da cuenta en su libro "Del psicoanálisis a la psicología social" en el que concibe a la Psicología Social como una democratización del Psicoanálisis.Esta tendencia de la Psicología Social tiene como objeto "el estudio del desarrollo y transformación de una realidad dialéctica entre formación o estructura social y la fantasía inconsciente del sujeto, asentada sobre sus relaciones de necesidad"(E.P.R.). Establece al grupo como campo "en el que se dará la indagación del interjuego entre lo psicosocial (grupo interno) y lo sociodinámico (grupo externo), a través de la observación de los mecanismos de asunción y adjudicación de roles" (E.P.R.). Establece que la praxis es para el operador social la que mantendrá las coincidencias entre las representaciones y la realidad. De la praxis surge en concepto de Operatividad que representa lo que para otros Sistemas Conceptuales sería el criterio de Verdad. "...si enfrentamos una situación social concreta, no nos interesa solo que la interpretación sea exacta, sino fundamentalmente , nos interesa la adecuación en términos de operación. Es decir, de la posibilidad de promover una modificación creativa o adaptativa según un criterio de adaptación activa a la realidad."( E.P.R.).Dentro de su producción conceptual cuestiona el tradicional enfoque en psiquiatría basada en el par contradictorio salud - enfermedad, por el de adaptación pasiva - adaptación pasiva, desplazando el centro de la problemática a la capacidad transformadora de una realidad dada que posee el ser humano ante las exigencias del medio. Y nos doce: "...El sujeto es "sano" en la medida que aprehende la realidad en una perspectiva integradora y tiene capacidad para transformar esa realidad transformándose, a la vez, él mismo." "...El sujeto esta activamente adaptado en la medida que mantiene un interjuego dialéctico con el medio y no una relación rígida, pasiva, estereotipada." Rivière toma como aportes para desarrollar E.C.R.O. de la Psicología Social, conceptualizaciones de Freud, Melanie Klein, y G. H. Mead desde la perspectiva intrapsiquica y a Kurt Lewin desde metodología para investigar en grupos a través de la investigación activa. Además de los ya citados también forman parte importante del E.C.R.O. pichoniano los siguientes conceptos: mundo interno, cono invertido, vectores del cono, grupo operativo, etc.
PSICOANALISIS Teoría a la que Pichon Rivière adhirió durante muchos años y cuya ortodoxia criticó en algunos aspectos, señalando que: a) el antropocentrismo de Freud le impidió a éste desarrollar un enfoque dialéctico, y b) su planteo instintivista y su desconocimiento de la dimensión ecológica le impidieron, asimismo, formularse algo que ya había vislumbrado, a saber, que toda psicología es, en sentido estricto, social (43). 1. Concepto pichoniano.- Pichon Rivière cuenta su historia con el psicoanálisis, indicando que en base a los datos que obtuvo sobre la estructura y características de la conducta tratando a sus pacientes, y orientado por el estudio de las obras de Freud, comenzó su formación psicoanalítica que culminó, años más tarde, en su análisis didáctico con el Dr. Garma.Señala asimismo que por entonces, "por la lectura del trabajo de Freud sobre "La Gradiva" de Jensen tuve la vivencia de haber encontrado el camino que permitiría lograr una síntesis, bajo el común denominador de los sueños y el pensamiento mágico, entre el arte y la psiquiatría" (10).A partir del tratamiento de psicóticos, Pichon Rivière formula su teoría del vínculo en sustitución de la teoría freudiana instintivista, lo que conducía necesariamente a definir a la psicología, en un sentido estricto, como psicología social (11).Pichon Rivière reconoce a Freud el haber intuído esta última formulación, que el creador del psicoanálisis plantea en "Psicología de las masas y análisis del Yo". Sin embargo, un análisis más detallado del mencionado artículo reveló a Pichon Rivière que, si bien Freud alcanzó por momentos una visión integral del problema de la interrelación hombre-sociedad, no pudo desprenderse sin embargo, de una visión antropocéntrica que le impidió desarrollar un enfoque dialéctico. Además, "pese a percibir la falacia de la oposición dilemática entre psicología individual y psicología colectiva, su apego a la "mitología" del psicoanálisis, la teoría instintivista y el desconocimiento de la dimensión ecológica le impidieron formularse lo vislumbrado, esto es, que 'toda psicología, en un sentido estricto, es social'" (42-43).Podemos sintetizar el análisis de Pichon Rivière sobre la "Psicología de las masas y análisis del Yo" en los términos siguientes.Freud comienza refiriéndose a las relaciones del individuo con sus padres, hermanos, médico, etc., que bien pueden considerarse fenómenos sociales. Estos entrarían en oposición con aquellos denominados por Freud narcisistas. En este punto, Pichon Rivière refiere que, de acuerdo a los planteos de M. Klein, se trata de relaciones externas que han sido internalizadas (los 'vínculos internos' de Pichon Rivière) y que reproducen en el yo las relaciones grupales o 'ecológicas'. Tales estructuras vinculares se configuran en base a experiencias precocísimas, irreductibles a un mero instinto.Este conjunto de relaciones internalizadas "en permanente interacción y sufriendo la actividad de mecanismos o técnicas defensivas constituye el 'grupo interno', con sus relaciones, contenido de la fantasía inconciente" (42).Todo esto fue efectivamente vislumbrado por Freud, pero, sin embargo, no pudo desarrollarlo debido a que, como fue señalado, su posición antropocéntrica e instintivista le impidió desplazar su atención de un ser individual a merced de sus instintos, hacia un ser social cuyo psiquismo se organiza ante todo vincularmente (42).Ya fuera de la ortodoxia freudiana, del esquema conceptual de Pichon Rivière forman parte también los planteos de Melanie Klein acerca de las posiciones esquizoparanoide y depresiva, entendidas como configuraciones de objetos, ansiedades básicas y defensas.
El psicoanálisis y las ciencias sociales (Enrique Pichon Rivière y Gino Germani)*
Por Hugo Vezzetti [Anuario de Investigaciones, N° 6, Facultad de Psicología, UBA, 1998]
RESUMENEl presente trabajo forma parte de una investigación mayor sobre el psicoanálisis en el campo intelectual y cultural de los sesenta. La obra inicial de Enrique Pichon Rivière sobre el vínculo y los grupos es examinada en el contexto del nuevo discurso sobre la sociedad argentina, en particular en relación con los primeros trabajos de Gino Germani. El proyecto de renovación de las ciencias sociales y el impacto del psicoanálisis más allá de la institución clínica, parecen encontrar una base común en cierta sensibilidad hacia el cambio social que se focaliza en la familia y las interacciones grupales.Una sociedad en transición. La idea de la "transición" (de la sociedad tradicional a la sociedad de masas) dominaba la visión que Germani construía sobre la sociedad argentina en los ‘50. No voy a detenerme en los lineamientos de su formación y de su obra sociológica. En todo caso, lo que me interesa explorar en torno de la noción de "transición" es el núcleo de significaciones que se refieren a la percepción de los procesos de cambio social y cultural. Ante todo, porque en esa "sensibilidad de cambio" se sostiene la trama de discursos que van a producir una convergencia novedosa del psicoanálisis con los temas y los enfoques de las ciencias sociales.[i] Un conjunto de visiones retrospectivas sobre esos años han puesto el acento sobre los signos de la modernización cultural posteriores a la caída del peronismo: la universidad, las nuevas revistas y editoriales, las transformaciones del gusto en el cine y la literatura que acompañaron el creciente protagonismo de las capas medias.[ii] Desde esas significaciones más o menos establecidas, volver a las tesis de Germani significa resaltar la centralidad de las transformaciones económicas y sociales enlazadas a la idea central del desarrollo. La industrialización estaría en la base de un gigantesco proceso de urbanización que no se agotaba en los procesos de migración del campo a la ciudad sino que adquiría el carácter de una transformación fundamental hacia una nueva sociedad; y como la civilización para Sarmiento, la transición a una nueva sociedad dependía, para Germani, de la generalización de las pautas propias de una sociedad urbana.Ahora bien, si se buscan en los primeros trabajos de Germani, hacia los ‘40, algunas claves de ese itinerario que lo llevó a un encuentro inédito con el psicoanálisis y la antropología cultural, lo que resalta es la incorporación temprana de un enfoque genéricamente “culturalista” con el propósito de indagar los componentes "subjetivos" de lo que llamaba la “crisis contemporánea”. O más bien, era la proposición general de un examen simultáneo de sus condiciones "objetivas" y subjetivas", lo que justificaba la reunión de Harold Laski con Erich Fromm. De modo que si Germani llegaba al psicoanálisis a través de la antropología, no es menos cierto que lo hacía porque se proponía un diagnóstico crítico de su tiempo, en una perspectiva que se correspondía menos con la posición neutral y distanciada del cientista social académico que con la intervención comprometida del intelectual.[iii]En esa dirección, parece claro que sus lecturas de Laski y de Fromm situaban la problemática de la “transición” en una perspectiva de largo alcance y en una dimensión política y moral. Para Laski, en las condiciones contemporáneas, el ejercicio de la libertad política enfrentaba una crisis que era correlativa de la crisis del Estado liberal. El problema, a partir de las transformaciones económicas y técnicas que caracterizaban el mundo moderno, se reducía a las condiciones que aseguraran el ejercicio de la libertad en una sociedad necesariamente planificada, es decir, a “la compatibilidad de la libertad y la planificación”. Y la respuesta, para Germani, se encontraría en la construcción de una “democracia planificada”, es decir la construcción de una “libertad positiva” que sólo sería posible en una sociedad socialista. E. Fromm, por su parte, le proporcionaba un marco para el análisis de las “condiciones subjetivas” de la libertad: una dimensión de la crisis contemporánea que imponía la apropiación de los recursos de un psicoanálisis previamente depurado de cualquier componente instintivista. Ese era el punto de encuentro de su formación sociológica con la obra del “neopsicoanálisis” y la crítica a la ortodoxia de las instituciones fundadas por Freud.Es claro, por otra parte, que buscaba un impulso conceptual para el nuevo psicoanálisis en la obra de Bronislaw Malinowski, a la que prologó en los ‘40. En efecto, en la crítica de Malinowski a la universalidad del complejo de Edipo (leída como una reducción de las matrices culturales a la fijeza de los instintos) y su reemplazo por la noción de “complejo nuclear” familiar encontraba la matriz de una rectificación que tendría dos consecuencias: purificaría al psicoanálisis de sus incrustaciones naturalistas y promovería su integración a las ciencias sociales, con un status epistémico afin al campo de la antropología cultural. En ese sentido, el “funcionalismo” instauraba un paradigma “gestáltico” que concebía la cultura como una totalidad integrada de segmentos interdependientes, lo que no sólo suponía el rechazo de toda forma de atomismo, presente en las concepciones evolucionistas y difusionistas, sino que postulaba que todo análisis cultural debía partir de la configuración, es decir, del “sistema” de creencias y de normas.Ahora bien, lo importante para el caso argentino es que tal análisis no excluía el reconocimiento de rasgos arcaicos o residuales en la sociedad y la cultura que “sobreviven” y desencadenan diversas “discordancias funcionales”. En ese desequilibrio, que supone la coexistencia de diversos tiempos, radicaba un concepto central que Germani aplicará al análisis de la sociedad argentina: “cultural lag”. La idea de una "brecha" cultural, que correspondía en verdad a un "retraso", entre diferentes sectores sociales, particularmente la gran separación entre el mundo urbano y el mundo rural, afectaba al conjunto de normas y valores y tenía como condición ese relieve atribuido a la constelación psíquica subjetiva que encontraba sus condiciones en las relaciones familiares tempranas. Es claro, entonces, que allí se situaba la incorporación necesaria de ciertas lecturas revisionistas de Freud.[iv]Si otros habían separado el método de la teoría para un uso básicamente terapéutico del freudismo, la operación de Malinowski, reproducida por Germani, tenía el mérito de indicar para el psicoanálisis un camino social e intelectualmente más relevante: una herramienta (más aun, el método más importante) de análisis cultural capaz de iluminar, por contrastre, las incertidumbres de las sociedades modernas. Es claro, entonces, que para Germani el tema de la “transición” de la sociedad tradicional a la moderna quedaba ubicado en la perspectiva de un proceso histórico de larga duración, que enmarcaba el pasaje de una sociedad “estática, plenamente integrada” a la sociedad urbana de masas, caracterizada por la movilidad social, la inestabilidad y la insuficiente integración: tal es el cuadro de la “anomia” relativa que sería propia de un período que no ha alcanzado a constituir los marcos sociales y morales, incluyendo las pautas subjetivas, requeridos por las nuevas formas de sociedad. De modo que cierta desintegración relativa sería el precio inevitable del pasaje de las relaciones típicas de la comunidad a las de la sociedad secularizada, en la que sus miembros se enfrentan a la exigencia de novedosos procesos de “individuación”.[v]Finalmente, era la evidencia del cambio, a la vez social e individual, lo que se imponía a su análisis, y el problema mayor era el de la “armonización” necesaria de los cambios objetivos con las transformaciones subjetivas de grupos e individuos. Y la familia argentina, esa construcción problemática que había suscitado la preocupación intermitente de ensayistas y políticos, desde Alberdi a los positivistas, reaparecía como un sustrato esencial de las transformaciones en curso. En la transición de la familia "tradicional" a la "moderna" se resumían la dirección y el sentido general del cambio global. Es claro que esa visión de la sociedad y sus organizaciones primarias no era el simple resultado de una indagación sociológica "objetiva" sino que expresaba cierto ideal normativo, una aspiración a la profundización de los cambios en dirección a la formación de una sociedad integrada, algo que, con distintas características y cambiantes proposiciones conceptuales, había formado parte de los sueños y los proyectos de los intelectuales argentinos desde los orígenes mismos de la Nación. Por lo tanto, la "crisis de la familia", sobre la que se insistía desde mucho antes a partir de un tratamiento básicamente moral, quedaba ahora situada en el marco del "impacto de los cambios tecnológicos".[vi] Y en la descripción del "patrón tradicional", propio de la familia rural (autoridad paterna fuerte, subordinación de la mujer, rigidez y resistencia al cambio) y de sus efectos en el curso de un desarrollo desigual, “asincrónico”, hacia las pautas propias de la familia moderna, no puede dejar de leerse el propósito de indagar en la dimensión “subjetiva” del basamento del pasado régimen peronista. En efecto, el estudio sobre la familia argentina venía a continuación de un examen del totalitarismo y la integración de las masas a la vida política en el que incluía una comparación del fascismo y el peronismo.[vii] De modo que, puede pensarse, los cambios de esa anunciada, y deseada, “transición”, que estarían haciendo desaparecer una sociedad para alumbrar otra, simbolizados en el anuncio de una nueva familia, son a la vez el anuncio de la desaparición de las condiciones que hicieron posible aquel régimen.El psicoanálisis y las ciencias sociales. A partir de sus lecturas de Malinovski y de E. Fromm, y a lo largo de una década, Germani insistió en la "complementariedad" de la sociología y la psicología en el espacio de una psicología social que quedaba justamente destacado como un ámbito de interacción de los factores sociales objetivos y la dimensión subjetiva y, en ese marco, proponía como nadie hasta entonces una recepción de las corrientes "revisionistas" del psicoanálisis nacidas en los EE.UU. Lo importante, en todo caso, es que el proceso de renovación y "refundación" de las ciencias sociales, en una figura central de la vida académica e intelectual de esa década, Gino Germani, incluía esa apropiación abierta del discurso psicoanálitico que coincidía con iniciativas provenientes del campo psicoanalítico, en particular con la enseñanza de Pichon Riviere.[viii]En 1958 G.Germani publicaba "El psicoanálisis y las ciencias del hombre"[ix] y admitía que si el impacto del psicoanálisis era profundo y se correspondía a una verdadera revolución científica que "ha permeado los fundamentos, los supuestos implícitos de las diferentes ciencias humanas", el camino deseado de una integración a las ciencias sociales, la sociología y la antropología en particular, coincidía con el que venían recorriendo las corrientes psicoanalíticas "culturalistas" de Erich Fromm, Karen Horney y Harry S. Sullivan. Y la "ortodoxia" (es decir la Asociación Psicoanalítica Argentina) encarnaba, para Germani, la voluntad contraria a esa integración y se consituía en un factor de resistencia que debía ser vencido. Pero la admisión de ese impacto del freudismo iba de la mano de una crítica social al psicoanálisis, sintetizadas en las cuestiones del individualismo y el biologicismo.Ahora bien, me interesa destacar que el rescate de un psicoanálisis separado de toda ortodoxia, condición de su integración a un "enfoque interdisciplinario" de las ciencias humanas, encajaba bien con la idea fuerte de un momento de síntesis, de un esfuerzo necesario que buscara superar la división de las diferentes disciplinas que tienen al hombre como objeto, lo que constituía una de las convicciones más extendidas en este espacio discursivo que se tejía entre el psicoanálisis, la psicología y las ciencias sociales. En esa voluntad de integración coincidían las expresiones más caracterizadas del discurso "psi" de los primeros sesenta: Pichon Rivière hablaba de "epistemología convergente"; Bleger se proponía explícitamente producir una "psicología de la conducta" que fuera la superación de las corrientes anteriores de la psicología y el psicoanálisis; Goldenberg y el discurso "lanusino", por último, insistía en la integración de enfoques, el "abordaje múltiple" de los trastornos psiquiátricos y el rechazo a todo encierro de escuela. La oposición a las ortodoxias y la voluntad interdisciplinaria parecen constituir, entonces, los rasgos mayores de esa renovación y sintetizan algo de un clima de época.El interés de estos textos de Germani (que deja pendiente la necesidad de estudiar más atentamente la recepción de Fromm y el culturalismo en Buenos Aires) reside, en todo caso, en que revela un núcleo de ideas, en el ciclo inicial de la modernización intelectual "sesentista", que llegaba desde los temas de la posguerra dominados por la difusión del pensamiento social norteamericano. Y es claro que la caída del peronismo proporcionaba ciertas condiciones para que prosperara una reflexión sobre el fascismo inspirada en Fromm y leída (aunque El miedo a la libertad fue escrito y publicado durante la guerra) en el nuevo contexto como la exposición de una lucha por la libertad que se había desplazado al espacio de la subjetividad.[x] Un primer impulso modernizador parece situarse, entonces, como un efecto "tardío" de ciertos tópicos propios de la posguerra: la conquista de una libertad interior que vendría a ser el mejor reaseguro contra la tentación totalitaria; y no es llamativo que esa voluntad reparatoria se asocie en la Argentina a la renovación ideológica y cultural emprendida en relación con la tradición peronista, tema sobre el cual Germani expuso sus tesis conocidas: la base social del peronismo habría sido una nueva clase obrera de origen no urbano y, por lo tanto, pendiente de una modernización que habría quedado como una tarea incompleta. ¿No pueden encontrarse allí algunos puntos de contacto con las tesis de Fromm sobra la relación entre insuficiente individuación e inclinación a la sumisión y el conformismo?En todo caso, si en las proposiciones de Germani se apuntaba a un psicoanálisis "sociologizado", lo que la orientación de Fromm incorporaba era una decisiva reorientación del pensamiento social, desde las formas y la organización más "estática" de las sociedades hacia esa dimensión subjetiva que el psicoanálisis -con las correspondientes revisiones- se mostraba capaz de investigar y revelar mejor que cualquiera otra corriente disciplinar. La expresión más difundida de las tesis rectificatorias del psicoanálisis freudiano (identificado, para Germani con la "ortodoxia" y con la institución oficial) era la célebre obra de Karen Horney.[xi] El núcleo de su crítica residía en la proposición de una relación fundamental entre cultura y neurosis que se distanciaba de las tesis freudianas, ante todo por la atención privilegiada a los conflictos actuales, por el rechazo del papel primario de la sexualidad y por una teoría de la angustia -concebida como el factor determinante de las neurosis- que la convertía en la expresión subjetiva de miedos engendrados en las condiciones culturales complejas y conflictivas propias de la vida moderna. Es claro, en ese sentido, que hablar de una "personalidad neurótica", cuyos rasgos dependían de ciertos conflictos básicos que tendrían una existencia real en nuestra cultura (rivalidad y competencia, ideología del éxito, peripecias de la autoestima y la autoafirmación, del dar y recibir afecto, del manejo de la agresividad y la sexualidad, etc.) y que sólo varían en intensidad respecto de los conflictos enfrentados por los miembros "normales" de la comunidad, supone un distanciamiento de las distinciones nosológicas que fundaron la conceptualización psicoanalítica de las neurosis. Al mismo tiempo, era explícita la inspiración que encontraba en las categorías construídas por la antropología cultural y sus derivaciones en las ciencias sociales: carácter social y personalidad básica, es decir, aquello que tendrían de común los miembros de una cultura.La inclinación relativista estaba en la base del revisionismo de Horney.[xii] Allí donde Freud buscaba fundar estructuras estables del sujeto -en la naturaleza de las pulsiones, en la diferencia sexual, en la matriz del Edipo- la rectificación culturalista instalaba la determinación global de la cultura, sintetizada en algunos lugares comunes que combinaban los tópicos de la crítica naturalista a las complicaciones de la vida moderna, con las tesis que rescataban la tradición iluminista -cuyo expositor más lúcido era E. Fromm- e insistían en la necesidad de profundizar ese legado por la vía de una transformación subjetiva radical, en torno de los valores de la autonomía, la racionalidad y la libertad individual. [Ver y agregar el pequeño texto sobre Alexander].Es claro, entonces, que esa circulación de los culturalistas y el impacto sobre un público amplio jugaba su papel en la implantación del discurso freudiano fuera del marco institucional de la organización psicoanalítica. Si el psicoanálisis se constituía en un cuerpo de conocimientos integrable a las ciencias humanas y sociales, se ponía en cuestión la autonomía del psicoanalista tanto como la autosuficiencia de su saber; y en ese clima de renovación de tradiciones, contrario a las ortodoxias surgía, del lado del psicoanalista, la voluntad de no pensarse solo ni en su saber ni en sus ámbitos de operación. Algo de eso puede verse en el efecto "centrífugo" respecto de la lógica corporativa de la Asociación Psicoanalítica, algo que se ponía en evidencia, por ejemplo, en la trayectoria de Pichon Rivière, que abandonó tempranamente el refugio de la institución para protagonizar un recorrido dispar: desde el hospicio a las comisiones asesoras en salud mental, a los artículos en Primera Plana o la fundación de "escuelas" pensadas como empresas de formación y difusión abiertas a la sociedad.No es menos ilustrativa la trayectoria profesional e intelectual de Bleger, que circula entre el elenco modernizador de la salud mental, el proyecto de inspiración politzeriana de integrar marxismo y psicoanálisis con miras a la construcción de una nueva psicología y el lugar teorizador y formativo de un proyecto de identidad y de rol social para los primeros psicólogos. Finalmente, una experiencia como la del Servicio del Dr. Goldenberg, en Lanus, se hizo posible por esa misma disposición abierta que aunaba la voluntad de extender los límites con una muy laxa afirmación del psicoanálisis como núcleo y sostén de una "identidad"; de hecho, la psicología, la psicología social o aun la psiquiatría constituían referencias superpuestas y no antagónicas con la adscripción al campo del psicoanálisis. Una de las condiciones de la expansión del psicoanálisis fue, entonces, la instalación de un clima, un discurso y un movimiento reformistas que no era sólo un discurso de reforma de las ideas y las instituciones, sino un proceso efectivo de cambios con consecuencias en la universidad (la carrera de psicología) las instituciones de la salud mental, las publicaciones y revistas, la circulación en los medios de comunicación. Y algo de eso subyacía al proyecto de Pichon de un saber que no se construía sino en la propia escena social del grupo y se hacía accesible directamente a sus destinatarios en la misma actividad "operativa" que lo producían: utopía modernista de autogestión y autofundación.Enrique Pichon-Rivière y Gino GermaniMás allá de las relaciones personales que anudaron, es posible trazar cierto paralelo entre Gino Germani y Pichon Rivière. Y no se trata de buscar referencias cruzadas entre sus respectivas obras ya que nunca se citan mutuamente; es más, es fácil advertir que Germani, que se ocupó de la psicología social antes que Pichon, evitaba cuidadosamente referirse a los enfoques del creador de los "grupos operativos". De acuerdo con el testimonio de quienes se formaron al lado de Germani es claro que no le interesaba tampoco incorporarlo a su enseñanza. En cuanto a Pichon, es claro que la modalidad de construcción de su pensamiento, ajena a las pautas de la disciplina académica y escasamente dispuesta a someterse al esfuerzo de un estudio sistemático del estado de la psicología social (y de las ciencias sociales), ofrece un contraste nítido con la posición académica de Germani. Para Pichon, a diferencia de Germani, el espacio de la universidad y la red de relaciones, recepciones. lecturas y apropiaciones implicadas, no ofrecía un horizonte acogedor a las proyecciones de su enseñanza.Y sin embargo, pueden señalarse ciertas líneas de comunicación con el tópico germaniano de la "transición", en la medida en que en el tránsito de la indagación clínica y psicopatológica del grupo familiar de pacientes psicóticos al paradigma de los grupos operativos y la "psicología social", el "objeto" de la obra pichoniana se desplazaba en un sentido que colocaba a las transformaciones contemporáneas de la socialidad en el centro de su preocupación. La crisis y la transformación de la familia argentina, en el sentido señalado por Germani, es decir, la generalización de pautas propias de la familia urbana y los cambios asociados a la “modernización” constituían la condición de esa empresa, la que comenzaba por establecer una ruptura profunda con la psiquiatría tradicional: la figura de la “familia degenerativa”, es decir el peso de la familia capturada por la herencia y la “constitución” vino a ser reemplazada por una organización de vínculos y de “roles”. Por otra parte, la "técnica" de los grupos operativos era inseparable de ciertos ideales de integración y participación democráticas que constituían, también, un suelo común de la inspiración reformista; algo que se hacía evidente en el tratamiento destacado que Pichon dedicaba a la cuestión del liderazgo y en la apropiación --rectificada- de la tipología propuesta por Kurt Lewin.En efecto, Lewin había propuesto una distinción, ya clásica, entre el liderazgo autoritario, el laissez-faire y el democrático, de un modo que transmitía abiertamente una opción valorativa por la modalidad democrática, en un contexto en el que la educación para la libertad y la participación eran postuladas como el mejor remedio preventivo contra el retorno del totalitarismo. Por la misma época Adorno dirigía su investigación sobre la "personalidad autoritaria": la construcción de un régimen político asentado en la libertad y la tolerancia dependía fuertemente de una dimensión subjetiva. E. Fromm había elaborado a partir de supuestos semejantes sus tesis históricas sobre la sociedad contemporánea a las que Germani, como hemos visto, brindaba su apoyo. Ahora bien, Pichon agregaba el liderazgo "demagógico", caracterizado por la “impostura”: estructura autocrática con apariencia democrática; y lo hacía de un modo que no ocultaba su pretensión de iluminar una dimensión relevante -y reiteradamente señalada- del régimen de poder instaurado por el General Perón.[xiii]Es claro que ese anclaje en los problemas del presente contribuía a definir, por primera vez podría decirse, la voluntad de una psicología "operativa", en el sentido de un saber dotado de una potencialidad socialmente transformadora. Pero, al mismo tiempo, no puede dejar de señalarse que instalaba un "paradigma" psicosocial que renunciaba a la investigación empírica. Para tomar el ejemplo del peronismo, la labor de Germani impulsaba un trabajo de investigación laborioso, que hacía posible el texto de M. Murmis y J.C. Portantiero, pero también, en una perspectiva de más amplio alcance, una serie de trabajos de posteriores de sociólogos e historiadores. Y no hago más que señalar un problema abierto a la investigación a partir de la colocación que Germani contribuyó a otorgarle a partir de su posición académica e intelectual, de un modo que, al menos tentativamente, ofrecía una justificación y una legitimidad diferentes de la que proporcionaba el ensayo político o la intervención militante. Nada de eso se encuentra ni en Pichon ni en sus discípulos. La intuición sobre el liderazgo "demagógico", que incorporaba algo de los trabajos lewinianos, no pasó de eso y no inspiró ni entonces ni después alguna investigación empírica más o menos sistemática. En ese sentido, si se constituyó una "tradición" psicosocial pichoniana, sus caminos en la producción de conocimiento se fundaron menos en materiales y fuentes empíricas que en el modelo de una enseñanza que concibe su productividad como un efecto inmediato de la dinámica de grupo, despegada de la búsqueda de conocimiento sistemático sobre objetos situados más allá del espacio grupal. La única alternativa, en todo caso, quedó expuesta por el propio Pichon, como un análisis psicosocial inmediato, en parte una forma de divulgación, que buscaba intervenir sobre la conciencia colectiva a partir de ciertos hechos destacados en los medios: es lo que hizo con la serie "impresionista" de las notas de Primera Plana.[xiv] De modo que la ausencia de escritos, de artículos o libros destinados a la comunicación de un conocimiento transmisible, justificable y discutible, no es un rasgo accesorio sino que está en el centro mismo de esa modalidad de enseñanza. Y tuvo efectos más allá del pichonismo en ciertos modos de la "formación" en el campo "psi" que permanecieron más o menos divorciados de las perspectivas de la investigación.Ahora bien, Pichon reconstruía su propio itinerario conceptual de un modo que destacaba decididamente los rasgos únicos de su biografía. En ese sentido, en el breve "Prólogo" de 1970 que se ofrecía como una presentación sintética de su pensamiento y de los caminos de su formación, el componente autobiográfico quedaba muy destacado, algo que va a acentuar en 1976 en las "Conversaciones".[xv] Y tal relieve de la vida personal no deja de convenir a su concepción de un “esquema referencial” que debía ser a la vez “conceptual” y fruto de experiencias vividas. En ese sentido, ofrece una suerte de interpretación retrospectiva de su trayectoria que pone el acento en un conflicto infantil, pero no entre pulsiones sino entre dos culturas. Había nacido en Ginebra de padres franceses y fue transplantado al monte chaqueño cuando tenía pocos años. El choque cultural, ese destino compartido por millones de inmigrantes, va a ser reordenado por Pichon en términos de ciertos “misterios familiares”, una rectificación de la “novela familiar” freudiana que integra una visión globalmente antropológica.Entre dos culturas y dos “modelos” de pensamiento y acción, la cultura europea (francesa), que era sobre todo la de la madre profesora, lo comunicaba con el camino de la ciencia y lo habría orientado a la medicina y la psiquiatría. La cultura guaranítica, en cambio, sería la vía del mito, de la “continuidad entre sueño y vigilia”, es decir, la atmósfera de magia que poblaba su infancia evocada. Y para Pichon, en este segundo componente de su constitución infantil se ubicaba la raíz de un camino que lo condujo a Lautrémont e, indirectamente, a Freud.[xvi] Pichon Rivière acentuaba unilateralmente las marcas de ese conflicto temprano: una peculiar fascinación por “lo siniestro” (“sorpresa y metamorfosis”) y la vigencia profunda de un mundo “regido por la culpa”; en esa escena primitiva, encontraba las raíces de algunos temas mayores de su pensamiento: muerte, duelo, locura. Y es claro que hacía intervenir en esa reconstrucción de su pasado infantil ciertos lineamientos del arsenal conceptual kleiniano: en el origen estaba la separación, la omnipotencia del pensamiento y el duelo interminable.En verdad, la historia infantil de Pichon parece haber sido bastante menos traumática que la de Isidore Ducasse, pero si en la evocación que ofrece acentúa ese aspecto "siniestro" en su propio mito privado de los orígenes, hay que pensar que lo que construía era un segundo nacimiento, propiamente simbólico, que lo acercaba al creador de Los cantos de Maldoror. En efecto, acentuaba en una construcción retroactiva el peso del “linaje” guaranítico como una vía de acceso a la identificación con Lautrémont: igual que él era un extranjero en tierras alejadas de la civilización europea y enfrentado al desarraigo, la violencia y la muerte. Y construía a partir de la leyenda infantil y de la superposición de la mitología guaranítica sobre las raíces de la racionalidad occidental, una clave de su acceso a la psiquiatría y el psicoanálisis, marcados por una relación profunda con la muerte; algo que, como se sabe, estuvo en la base de su teoría de la “enfermedad única”. Pero también situaba allí el origen de esa especial sensibilidad frente a la “segregación” que descubrió inicialmente en la dinámica familiar y que fue determinante en su crítica a la psiquiatría manicomial y en la orientación hacia una "psiquiatría social" y una consideración interpersonal de la patología.Ahora bien, no es en esa dirección en la que me interesa seguirlo. Si se considera su trayectoria y las temáticas que lo ocuparon desde el punto de vista de vista de su posición social, Pichon encarnaba en su biografía (de Goya a Rosario y a Buenos Aires) ese movimiento de "transición" que era destacado por Germani como una característica central de la nueva etapa en la sociedad argentina. Y en ese deslizamiento retrospectivo hacia la escena cultural primaria (europea-guaranítica) y sus conflictos, en los cambios de su lugar social (hijo de un agricultor y de una profesora francesa, frecuentador del burdel de Goya y los prostíbulos de Rosario, estudiante pobre en Buenos Aires, etc.), en el propio trasplante de la comunidad rural a las complejidades de la vida de la metrópolis, Pichon construía una novela de aprendizaje a la vez que acumulaba una experiencia social. Todo ello formaba parte del basamento de su interés por el “vínculo”en el cual situaba su separación respecto del psicoanálisis: la “interacción” reemplazaba al instinto.NOTAS*Subsidio UBACYT 1995-1997. Instituto de Investigaciones, Fac. de Psicología,UBA. Se publica un fragmento de un trabajo más extenso.[i] Gino Germani, Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas, Buenos Aires, Paidós, 1966 (la primera edición es de 1962). Estudios sobre sociología y psicología social, Buenos Aires, Paidós, 1966.[ii] Sigal, Silvia, Intelectuales y poder en la década del sesenta, Bs. As., Puntosur, 1991.Terán, Oscar, Nuestros años sesentas, Bs. As., Puntosur, 1991; reedición, Ed. El cielo por asalto.[iii] Ver G. Germani, “Las condiciones objetivas de la libertad” (Harold laski) y “Las condiciones subjetivas de la libertad (Erich Fromm)” en Estudios sobre sociología y psicología social, op. cit.; y el “Prefacio a la edic. castellana”, en E. Fromm, El miedo a la libertad, Buenos Aires, Paidós, 1989; la primera edición es de 1947.[iv] G.Germani, “Prefacio a la edic. castellana”, B.Malinowski, Estudios de psicología primitiva. El complejo de Edipo, Buenos Aires, Paidós, 1949, pp. 14-15.[v] Estudios sobre sociología y psicología social, op. cit., pp.154-156.[vi] Ver G.Germani, "La familia en transición en la Argentina”, en Política y sociedad en una época de transición, op. cit.[vii] Ver G.Germani, "La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo”, en Política y sociedad en una época de transición, op. cit.[viii] H.Vezzetti, “Las ciencias sociales y el campo de la salud mental enla década del sesenta”, Punto de Vista, 54, abril 1996.[ix] Revista de la Universidad, La Plata, 3, enero 1958, pp. 61-67.[x] Sobre el impacto de las ideas de Fromm en relación al público: hasta 1969 se habían vendido 150.000 ejemplares de El miedo a la libertad; ver "Hablando con Leon Bernstein", diario La Prensa Libre, Costa Rica, 8/2/69.[xi] K. Horney, La personalidad neurótica de nuestro tiempo (Bs.As., Paidós, 1945; cito por la edición de 1968.[xii] Sobre el impacto del relativismo y los límites en la concepción de M.Langer acerca de la sexualidad femenina y la maternidad, en espacial en relación con las tesis de Margaret Mead: H.Vezzetti, "Marie Langer: psicoanálisis de la maternidad", Anuario de Investigaciones, Nº 4, 1994/95, Fac.Psicología.[xiii] EPR, "Grupo operativo y enfermedad única" (1965), Del psicoanálisis a la psicología social, Bs. As., Galerna, 1970, tomo 2,p. 277.[xiv] Ver Pichon-Rivière, E. y Pampliega de Quiroga, Ana, Psicología de la vida cotidiana, Bs. As., Galerna 1970; reedic.: N.Visión, 1985; artículos publicados en 1966-67.[xv] Zito Lema, Vicente, Conversaciones con Enrique Pichon Rivière, Bs. As., Timerman Editores, 1976; reedic.: Edic. Cinco, 1985[xvi] Ver H.Vezzetti, Aventuras de Freud en el país de los argentinos, Buenos Aires, Paidós, 1996.
El camino de Enrique Pichon Riviere: El desafío de la Psicología SocialPor Alfredo Grande y Gregorio Kazi¿Por qué sostenemos la necesidad de transmitir la Psicología Social en la Universidad Popular de las Madresde Plaza de Mayo?.La imaginacion utópica y la concreción de sueños libertarios, sostenidos en el marco histórico social por las Madres, nos desafio a relanzar juntos un proyecto práctico conceptual transformador.Tal propuesta se inscribe en la cultura ético política construída, de manera continua, por las Madres en tanto valores antagónicos a la perversidad de los actores de la hegemonía cristalizada en distintos estratos de poder. Visualizamos que otro de los eslabones del proceso de reproducción alienada de un modelo social productor de sufrimiento lo aportan los dispositivos institucionales de transmisión académica (Escuela, Universidad, Foros, etc.). Allí también se disciplina a los sujetos histórico sociales, bajo el proceso de vigilancia-castigo-control social, para que se adapten pasivamente a las normas patológicas que legitiman a la sociedad de la violencia, la explotación y exclusión de vastos sectores colectivos. Tal programa hegemónico no es posible sin mutilar las referencias histórico sociales de los sujetos, destituir a la memoria construída junto al otro, abolir la solidaridad amenazando con eternas y reeditadas impunidades con las que se unge a los torturadores de los que son tipificados como "distintos". La retracción del sujeto al individualismo extremo pontificándose la indiferencia hacia el otro, es uno de los efectos del terrorismo económico que surge de la ideología neoliberal encarnada en el Estado argentino. Ello es un correlato evidente del Terrorismo de Estado genocida.Estas cuestiones fundamentales nos guiaron a la decisión de retrabajar con énfasis el legado vivo de Enrique Pichón Riviere, quien fuera pionero de la Psicología Social tanto en nuestro país como en el mundo. La afirmación individualista-competitiva de la existencia a través del consumir consumo ("consumo,soy") es enfrentada por aprender a transformar en lo grupal. Cada miembro de un grupo es pertinente en función al otro semejante con el que se comunica e intercambia buscando des-alienarse. La construcción pichoniana se apoya en el método dialéctico materialista y su realización práctico conceptual tiene como eje la interacción de los sujetos orientada al cambio social planificado. Ello es un objetivo primario para cualquiera que no haya claudicado de la vida dado que, como bien lo señalara Enrique Pichón Riviere, "lo morbígeno es la sociedad". Para posibilitar tal aspiración es necesario rebelarse contra los paradigmas científicos hegemónicos que imponen un "pensamiento único" construyendo una epistemología convergente en tanto producción científica correlativa al ejercicio operativo de prácticas de liberación. Si partimos de este esquema conceptual referencial y operativo ya no es aplicable la disociación entre los saberes, los discursos y las prácticas.El compromiso con la tarea grupal incluye de forma central la gestación de la conciencia crítica del sujeto social que se transforma transformando el mundo en el que está inserto. Esta propuesta supone siempre al sujeto "en situación", indicando que tal dimensión, escamoteada por la ciencia funcional a la hegemonia, es fundante de la existencia humana, dado que todo ser es esencialmente un ser social. Reconocido este principio, nuestra atención se desliza hacia la sociedad que habitamos, su devenir histórico, cultural, político, económico, sus dinamismos de producción, intercambio, distribución y consumo. Sin simplificar la complejidad de tales dinamismos y su incidencia m{ultiple en la subjetividad no es posible desmentir que la sociedad capitalista destroza todo aquello no asimilable a la fetichización de la mercancía, la acumulación de plusvalor, la sustracción del lucro, transmutando la vitalidad del ser social en la fatalización del individuo aislado. En tal contexto interpretamos a la Psicología Social como promotora de agentes de cambio cuya pertinencia se efectúa en la transformación profunda de la esterotipía, la adaptación pasiva de los sujetos a todo aquello que impide el desarrollo pleno de la existencia, los obstáculos a la creatividad en cuanto expresión emancipatoria del sujeto. El proceso creador en el contexto grupal apuntala el movimiento no individual de ejercicio concreto y cotidiano de la innovación crítica permanente. Trabajar con rigor lo instituyente en el sujeto histórico social, en los vínculos, en los grupos, en las instituciones y en lo social podrá abrirnos nuevos interrogantes y vías de materialización de un viejo sueño: forjar las transformaciones necesarias de las que advenga el Nuevo Hombre.La Universidad Popular de las Madres instala lo que se supone imposible: articular con coherencia el hacer, el decir, el pensar y el sentir en el ascenso de lo siniestro a lo maravilloso.
El ECRO de Pichon RivièrePor Gladys AdamsonIntroducciónEnrique Pichón Rivière es un suizo nacido en Ginebra a comienzos de siglo, en un 25 de junio de1907. Emigra a la Argentina con su familia en 1910 cuando tiene apenas tres años. Se desconocen las causas de la emigración de esta familia compuesta por Alfonso Pichón y Josefina de la Rivière y cinco hijos más. Las razones de la emigración familiar se suelen adjudicar a historias que conforman el misterio de la familia Pichón Rivière (1) pero coincide con un momento histórico en que el Gobierno argentino fomentaba la inmigración de europeos al país, dándoles toda clase de facilidades incluso otorgándoseles tierras, como fue en el caso de la familia Pichón Rivière: el Estado les otorgó tierras en el Chaco, zona boscosa y tropical apta para el desarrollo del algodón.El hecho es que el pequeño Enrique se encuentra con el desafío de pertenecer a una familia culta propia del racionalismo francés proveniente de la burguesía del sur de Francia. Sus padres eran de avanzada, promulgaban ideas socialistas y eran admiradores de los poetas malditos de su época (Rimbaud y Baudelaire). Esta familia vive en un contexto salvaje de cultura guaraní con una fuerte impronta mágico animista como toda cultura criolla latinoamericana.Esta situación donde E. Pichon Rivière debe articular dos universos tan diferentes lo marca para siempre. Ya adulto, como profesional e intelectual de su época siempre intentará articular diferentes campos problemáticos. Como estudiante de medicina problematiza su saber a partir de las modernas concepciones acerca de lo psicosomático. Estudiando Psiquiatría incluye en ella todos los desafíos de la Psiquiatría Dinámica, como Psiquiatra articula todos los desarrollos del Psicoanálisis y como Psicoanalista insta a sus colegas a trabajar en el Hospital, el Hospicio, con la psicosis etc.Desde la Provincia de Corrientes donde vive, arriba a Buenos Aires, capital de la Argentina en 1926, a los 19 años. Buenos Aires como metrópolis de una modernidad periférica (2) lo fascina. Vive en el centro de la ciudad, convive y participa activamente del movimiento de los intelectuales de vanguardia de su época.En este sentido podemos decir que Enrique Pichón Rivière es un pensador moderno que pertenece al grupo de intelectuales vanguardistas de nuestro país de principio de siglo. A esta generación pertenecieron, con todas sus diferencias estéticas y políticas, Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, los hermanos Tuñón, Victoria Ocampo etc. algunos con ideologías mas burguesas y otros socialistas pero todos tenían en común su condición de vanguardistas.El espectro de intereses de Pichón Rivière es amplio, no solo se interesa por la vanguardia del conocimiento científico y técnico, sino también artístico fundamentalmente plástico y literario. Es un critico de arte sumamente agudo, admirador del surrealismo, de Picasso e investigador de la obra del Conde de Lautremont precursor del dadaísmo y del movimiento surrealista.Como profesional es absoluto pionero en la introducción en el campo "psi" argentino de la Psiquiatría Dinámica, el Psicoanálisis, es fundador de la APA (Asociación Psicoanalítica Argentina), posibilita el psicoanálisis de niños, de la psicosis, la investigación de enfermedades psicosomáticas, el psicoanálisis de grupo, el Análisis Institucional, el Trabajo Comunitario.Enrique Pichón Riviere fue mucho mas que un Profesional especializado. Su actividad pionera y su producción teórica ha influido en el pensamiento científico y cultural de la Argentina.En 1977 se festejaron los "primeros setenta años del maestro" y el público que colmó el teatro era por demás heterogéneo. Subieron al escenario a homenajearlo psiquiatras, psicoanalistas, psicodramatistas, psicólogos, comentaristas de deportes, historiadores, antropólogos, actores, dramaturgos, artistas plásticos, poetas del tango, músicos, recibió cartas de felicitación de todas partes del mundo. A pesar de la heterogeneidad todos reconocían en Enrique Pichón Rivière a su maestro. (3)También sabíamos de alguna manera que ese cumpleaños era una despedida y efectivamente a los pocos días fallecía, el 16 de julio de 1977.Contexto de descubrimientoSiendo un psiquiatra y psicoanalista en el hospicio de Las Mercedes de Buenos Aires, Enrique Pichón Rivière descubre que el código, el sentido de los delirios y síntomas psicóticos de sus pacientes puede hallarlos en la estructura familiar. O sea que la clave de las significaciones especificas de ese paciente lo posee la familia, esa estructura que trasciende la individualidad y que tiene efectos de constitución sobre la misma.E. Pichon Rivière descubre un nuevo campo de indagación, conceptualización e intervención que trasciende el discurso del paciente. Se plantea así un pasaje del Psicoanálisis a la Psicología Social. E. Pichón Rivière descubre un nuevo continente pero no en el sentido de territorio a poseer y cercar, lugar dondequedarse a vivir, sino como lugar de producción. Para él los conceptos teóricos son conceptos instrumentales para aprehender la realidad e incidir sobre ella. Es un concepto similar a lo que planteará años después Michel Foucault en relación a la teoría como "caja de herramientas".Esto lo lleva a plantear que más allá del campo específico del Psicoanálisis está la Psicología Social como ámbito de indagación de esas tramas vincularesque trascendiendo la subjetividad crean condiciones para su producción.El ECRO de Enrique Pichón RivièreLuego de dos décadas donde a lo largo de su obra se visualiza la progresiva elaboración de su posición teórica en 1960 E. Pichón Rivière enuncia explícitamente su Esquema Conceptual Referencial y Operativo publicando innumerables artículos en tres volúmenes que se denominan: "Del Psicoanálisis a la Psicología Social" y como subtítulos "La Psiquiatría, una nueva problemática", "El Proceso Grupal" y "El Proceso creador" Mas adelante publicará "Psicología de la vida cotidiana". Y la ultima producción articulada de su ECRO la hará 1976 en "Conversaciones con Enrique Pichón Rivière" de Vicente Zito Lema.Tomaremos fundamentalmente ésta, una de sus últimas producciones. Allí, en el Cap. VI E. Pichón Rivière dice: "Defino al ECRO como un conjunto organizado de conceptos generales, teóricos, referidos a un sector de lo real, a un determinado universo de discurso, que permiten una aproximación instrumental al objeto particular (concreto). El método dialéctico fundamenta este ECRO y su particular dialéctica."Con respecto a su Psicología social sostiene "La psicología social que postulamos tiene como objeto el estudio del desarrollo y transformación de una realidad dialéctica entre formación o estructura social y la fantasía inconsciente del sujeto, asentada sobre sus relaciones de necesidad".O sea el objeto de su Psicología Social es dar cuenta cómo la estructura social deviene fantasía inconsciente. Indaga sobre los procesos de constitución de la subjetividad a partir de la macroestructura social.El ECRO pichoniano está conformado por tres grandes campos disciplinares que son las Ciencias Sociales, el Psicoanálisis y la Psicología Social. Estas tres disciplinas constituyen las tres principales apoyaturas de su marco conceptual.Ello hace a la condición de interdiciplinariedad de su Psicología Social. Toma del Psicoanálisis su concepto de inconsciente, su concepto de deseo que retraduce como necesidad, no en el sentido psicoanalítico sino como esa necesidad que se transforma a partir de la practica social que Marx plantea en "La ideología alemana". El psicoanálisis le permite pensar la eficacia de las identificaciones vinculares inconscientes en la constitución del esquema referencial subjetivo que opera como ese "conjunto de experiencias, conocimientos y afectos con los que el individuo piensa y hace" y que le permite operar en el mundo (que nunca es El mundo sino ese campo, en términos de P. Bourdie o cultura particular en el que está socialmente posicionado). El psicoanálisis también le posibilita una comprensión acabada de las vicisitudes subjetivas en los procesos de cambio.Las ciencias sociales le aportan esa concepción macro que le permite pensar al sujeto situado y sitiado en una relación instituido - instituyente en la estructura social y la cultura a la que pertenece.De la Psicología Social toma fundamentalmente las concepciones de George Mead y en relación a los aspectos teórico - técnicos de la dinámica grupal a Kurt Lewin y sus continuadores como Lippit y Wight.Como todo lo que plantea Pichón Rivière desde su concepción dialéctica este ECRO es un sistema abierto no solamente al dialogo con otras producciones teóricas sino también, abierto a la praxisMétodo dialécticoEnrique Pichón Rivière adhiere al método dialéctico en su concepción del devenir de la naturaleza, la sociedad y el conocimiento como un proceso contradictorio y de cambios que implican irreversibilidad a través de saltos cualitativos.Si tenemos en cuenta su concepción del sujeto E. P. Rivière lo concibe no en una relación armónica con su realidad social sino en una permanente relación mutuamente transformante con el mundo. Su "implacable interjuego" implica una inevitable transformación del mundo, fundamentalmente vincular y social, para el logro de sus deseos y propósitos, logro que a su vez tendrá efectos de transformación del sujeto. Esto conlleva a pensar la relación sujeto - mundo como una relación conflictiva y contradictoria.De allí su valoración de la Praxis. La Praxis es lo que permite a su ECRO permanecer como sistema abierto a progresivas ratificaciones y rectificaciones. La praxis es la que valida el modelo teórico. Sostiene que la praxis es la que permite ajustar el modelo teórico, el esquema conceptual a la realidad. Dice E. Pichón Rivière: la praxis "Introduce la inteligibilidad dialéctica en las relaciones sociales y restablece la coincidencia entre representaciones y realidad"Concepción del sujetoEste ECRO pichoniano concibe al sujeto como partiendo de una ineludible condición de sujeto social, en un implacable interjuego entre el hombre y el mundo. E. Pichón Rivière plantea que "El sujeto no es solo un sujeto relacionado, es un sujeto producido. No hay nada en él que no sea la resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases".Esto significa que el sujeto nace con una carencia fundamental que es la ausencia de todo paquete instintivo que lo fije y lo ligue con certeza a su hábitat. Esto hace que el campo simbólico sea el ineludible campo de constitución de la subjetividad.Berger y Lukmann son dos sociólogos de la corriente del Interaccionismo simbólico que plantean que el hombre ocupa una posición peculiar dentro del reino animal de los mamíferos superiores. El hombre no posee ambiente especifico de su especie, la relación del hombre con su ambiente se caracteriza por su apertura al mundo. Los instintos del hombre si se la compara con la de los mamíferos superiores es subdesarrollada. Sus impulsos son inespecíficos y carentes de dirección.La subjetividad se constituye entonces en el campo del otro. El otro como ser social esta ineludiblemente en el horizonte de toda experiencia humana. Aquí es fundamental el concepto de vínculo como esa estructura compleja multidimensional que alberga sistemas de pensamientos, afectos y modelos de acción, maneras de pensar, sentir y hacer con el otro que constituyen las primeras apoyaturas del sujeto y las primeras estructuras identificatorias que darán comienzo a la realidad psíquica del infante. No solo la trama vincular que lo alberga es condición de sobrevida de este ser que nace prematuro, incapaz de sobrevivir sin la asistencia del otro social sino que la trama vincular es apoyatura ineludible para la confirmación de nuestra identidad. Sin la presencia del otro se devela la fragilidad sobre la que esta constituido el reconocimiento de la mismidad y la identidad del sujeto. Esto lo conocen bien los que implementan las celdas de castigo que suelen desbastar a sus enemigos a través de la privación de estímulos, sensibles y por ausencia de todo contacto humano. Aislados del mundo tendemos a derrumbarnos.El sujeto de la Psicología Social de Enrique Pichon Rivière es ese sujeto descentrado, intersubjetivo, que produce en el encuentro o desencuentro con el otro. Producción en una condición de descentrado de sí. (4)Cuando E. Pichon Rivière piensa al sujeto lo hace en términos de "sistema abierto" (en rigor no hay nada que no sea pensado por él en termino de sistema abierto: el individuo, los grupos, las instituciones, las sociedades, el ECRO). En relación al sujeto se trata de un sistema que no es autónomo en sí mismo, se trata de un sistema incompleto que "hace sistema con el mundo".Es un sujeto situado y sitiado que está contextualizado. No es una abstracción. Es un sujeto histórico. No se trata de El hombre o La sociedad. Es un sujeto situado y sitiado en el sentido que su subjetividad es configurada en un espacio y un momento histórico social específico que le otorga todo un universo de posibilidades pero le significa a su vez una cierta clausura de las posibilidades de representación simbólicaConcepto de VínculoEl ser humano nace en una trama vincular que en el mejor de los casos, se halla aguardando su llegada con un nombre para él y un cúmulo de expectativas y deseos.Las tramas vinculares humanas son las que sostienen nuestro proceso de socialización, nuestro prolongado proceso de socialización o de endoculturación.(5)El otro polo del contexto de constitución de esta subjetividad corresponde para Enrique Pichón Rivière al mundo moderno. El mundo moderno se caracteriza por su condición de cambio, por su precariedad de sentido según Cornelius Castoriadis lo que hace que este "magma" de significaciones que constituye el mundo social en determinado momento histórico varíe.Es en esta sociedad marcada por el cambio que el ser humano debe construir un marco referencial, un "aparato para pensar la realidad" que le permita posicionarse y pertenecer a un campo simbólico propio de su cultura y la subcultura en la que esta inserto.Este esquema referencial, este "aparato para pensar" nos permite percibir, distinguir, sentir, organizar y operar en la realidad. A partir de un largo proceso de identificaciones con rasgos de las estructuras vinculares en las cuales estamos inmersos construimos, este esquema referencial que nos estabiliza una cierta manera de concebir al mundo que de no ser así, emergería en su condición de desmesura, inabarcabilidad y caos.La característica de la modernidad es el cambio y con ello la inevitable modificación del marco referencial con el cual percibimos nuestra realidad. Esto hace que Pichón Rivière visualice el sujeto en una permanente interrelación dialéctica con el mundo, única condición para que este sujeto pueda construir una lectura adecuada de su realidad. La perdida de esta interrelación dialéctica hace que el marco referencial, la manera de percibir, discriminar y operar con el mundo se vuelva anacrónica y con ello se pierda la posibilidad de una interrelación mutuamente transformante con el medio. La clausura sobre los propios referentes favorece el deslizamiento de viejos fantasmas sobre las relaciones sociales del presente. La modernidad como momento histórico social hace que sea ineludible para el sujeto, como condición de salud el mantener un marco referencial articulado de manera flexible, permeable y con posibilidades de que sea sostén de su interrelación dialéctica hombre mundo.En esta sociedad concebida como "magma" de significaciones sociales, E. Pichon Rivière distingue diferentes ámbitos. Los denomina Psicosocial (que corresponde al individuo), Socio dinámico (Grupos) Institucional y Comunitario. Estos ámbitos nos permiten visualizar no solamente los escenarios en los que el proceso de socialización se institucionaliza con el objetivo de producir las subjetividades que la habrán de reproducir sino que nos permiten comprender las distintas lógicas y por lo tanto las distintas metodologías, técnicas y dispositivos de intervención en el momento de operar sobre ellas.Los ámbitos son concebidos como interdependientes como los grandes mediadores de la macro estructura social, en la constitución de la subjetividad. El vinculo o las tramas vinculares en las cuales el sujeto esta inmerso nunca es un elemento aislado siempre están concebidos como articulación de esos sucesivos ámbitos grupales institucionales y sociales.Es a partir de estas conceptualizaciones donde aparece E. Pichón Rivière en su condición de genio, anticipando problemáticas en la década del sesenta que solo a partir de los 80 aparecen como hegemónicas en el campo intelectual de las Ciencias Sociales. En los años 60 E. Pichón Rivière planteaba que debemos pensar a la subjetividad en su condición de moderna y a la sociedad como estructura en permanente cambio tendiente a la fragmentación de las significaciones sociales. (6) Por ello plantea que así como necesitamos un esquema conceptual, un sistema de ideas que guíen nuestra acción en el mundo necesitamos que este sistema de ideas, este aparato para pensar opere también como un sistema abierto que permita su modificación. Es la interrelación dialéctica mutuamente transformaste con el medio lo que guiará la ratificación o rectificación del marco referencial subjetivo. Pero E. Pichón Rivière no concibe a las modificaciones del esquema referencial como una renuncia sino como las modificaciones necesarias para una adaptación activa a la realidad y para que ante los cambios en el contexto los deseos y proyectos sigan siendo posibles.Todo esquema referencial es inevitablemente propio de una cultura en un momento histórico-social determinado. Somos siempre emisarios y emergentes de la sociedad que nos vio nacer. Todo esquema referencial es a la vez producción social y producción individual. Se construye a través de los vínculos humanos y logra a su vez que nos constituyamos en subjetividades que reproducimos y transformamos la sociedad en que vivimos.La idea de transformación también es un núcleo fuerte de este pensador. No se trata de describir o explicar la realidad sino transformarla. Transformación que implicara también transformarse.Enrique Pichón Rivière nos sitúa frente al desafío de pensarnos como sujetos signados por el cambio insertos en una sociedad que también se modifica permanentemente y que actualmente ha sido definida como "contexto de turbulencia" (Mario Robirosa). Ello nos obliga a pensar al sujeto y a la sociedad en condiciones de creación y mutabilidad. E. Pichón Rivière rescata así nuestra condiciones de creadores. Porque no concibe ningún sistema como cerrado y producido "para siempre" porque todos los sistemas, el sujeto, los grupos, las instituciones, los marcos teóricos, su ECRO están abiertos a la producción de las innovaciones a las cuales inexorablemente nos va a someter la sociedad desde su condición de modernidad.Notas1) Enrique Pichón Rivière le agradaba relacionar la causa de emigración de sus padres al "misterio familiar" de su propia familia que fue un secreto hasta sus 6 o 7 años de vida y era el hecho que sus 5 hermanos, eran medios hermanos ya que su padre había enviudado y se había casado con su cuñada, hermana de su esposa fallecida y ella era la madre de Enrique, su único hijo.(2) Beatriz Sarlo: "Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930" Ed. Nueva Visión(3) Angel Fiasché dijo "Sus discípulos no están cortados con la misma tijera".Ello es una prueba de su rol de maestro, de transmisor de un ECRO específico pero desde una actitud fuertemente motivante de la creación y no de la repetición.(4) Federico Moura fue el líder estético y cantante de Virus una de las bandas pop mas importante de la década del ochenta. Murió de sida, joven, en diciembre de 1988. Dijo: "Creo que la gente a veces se desespera por buscar la identidad y la identidad no se busca, te trasciende. Vos fluis y ahí la identidad aparece sola. Cuando uno se impone esa cosa de buscar la identidad, se autolimita, se encierra dentro de uno mismo y surgen los miedos, el miedo a pensar, el miedo a fantasear"(5) Sostiene Junger Gergen que debido a los cambios propios de la modernidad la socialización no acaba nunca.(6) E. Pichon Rivière describe al mundo moderno a través de la metáfora de laFeria de Diversiones con muchos kioscos con diversas lógicas de juego.BibliografíaE. Pichon Rivière: Obras completas. Nueva VisiónP. Berger y T. Lukmann: "La construcción social de la realidad" Ed. TusquetsP. Bourdie y L. J. D. Wacquant: "Respuestas" Ed. GrijalboC. Castoriadis: "Los dominios del hombre: las encrucijadas del laberinto" GedisaJ. Gergen: "El Yo saturado" PaidosM. Robirosa: "La Organización Comunitaria" Editado po
NOTAS EN ESTA SECCION
Datos biográficos de Enrique Pichón Rivière por Vicente Zito LemaEl psicoanálisis y las ciencias sociales (Enrique Pichón Rivière y Gino Germani), Hugo Vezzetti
El camino de Enrique Pichón Riviere, El desafío de la Psicología Social, Alfredo Grande y Gregorio Kazi El ECRO de Pichón Rivière, Lic. Gladys AdamsonNOTA RELACIONADADel Psicoanálisis a la Psicología SocialLECTURAS RECOMENDADASAna Quiroga: Pichón Riviere y Paulo Freire, (archivo pdf)
Datos biográficos de Enrique Pichón RiviérePor Vicente Zito Lema [de Conversaciones con Enrique Pichón Rivière Sobre el Arte y la Locura]Psiquiatra y psicoanalista (1907-1977). Fue uno de los introductores del psicoanálisis en la Argentina, y uno de los fundadores de la APA, de la que luego tomó distancia para dedicarse a la construcción de una teoría social que interpreta al individuo como la resultante de su relación con objetos externos e internos. En este marco fundó la Escuela de Psicología Social.
1. Biografía (a).- Enrique Pichon Riviére nació en Suiza en 1907, y de muy pequeño vino a la Argentina. Su infancia transcurrió en el Chaco y en Corrientes, donde aprendió "el guaraní antes que el castellano", como él decía. Estudió medicina, psiquiatría y antropología, aunque abandonó estos últimos estudios para desarrollar su carrera como psiquiatra y psicoanalista, convirtiéndose en uno de los introductores del psicoanálisis en la Argentina.A comienzos de los '40 se convierte en uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Luego toma distancia de ella, para centrar su interés en la sociedad y la actividad grupal en el seno social, fundando la Escuela de Psicología social.Responsable de una renovación general de la psiquiatría, Pichon Riviére introdujo la psicoterapia grupal en el país (servicio que incorporó al Hospital Psiquiátrico cuando fue su director) y los test en la práctica de esa disciplina, impulsando también la psiquiatría infantil y adolescente. Incursionó en política, economía, deporte, ensayó hipótesis sobre mitos y costumbres de Buenos Aires, y se interesó especialmente por la creación artística estableciendo un territorio común entre la crítica literaria y la interpretación psicoanalítica de la obra como expresión de las patologías del autor.Líder y maestro, desde la cátedra y las conferencias dirigidas al público más amplio y diverso, se convirtió en referente obligado para más de una generación de psicoterapeutas, y formó decenas de investigadores en el campo de una teoría social que interpreta al individuo como la resultante de la relación entre él y los objetos internos y externos. 2. Autobiografía.- Señala Pichon Rivière que su vocación por las Ciencias del Hombre surgió de la tentativa de resolver el conflicto entre dos culturas: la europea, su cultura de origen, y la guaraní, de la que fue testigo desde los 4 años, cuando su familia emigra al Chaco, hasta los 18 años. "Se dio así en mí la incorporación, por cierto que no del todo discriminada, de dos modelos culturales casi opuestos. Mi interés por la observación de la realidad fue inicialmente de características precientíficas y, más exactamente, míticas y mágicas, adquiriendo una metodología científica a través de la tarea psiquiátrica" (7).En la cultura guaraní, la concepción del mundo es mágica y está regida por la culpa, y la "internalización de estas estructuras primitivas orientó mi interés hacia la desocultación de lo implícito, en la certeza de que tras todo pensamiento que sigue las leyes de la lógica formal, subyace un contenido que, a través de distintos procesos de simbolización, incluye siempre una relación con la muerte en una situación triangular" (8)."Ubicado en un contexto donde las relaciones causales eran encubiertas por la idea de la arbitrariedad del destino, mi vocación analítica surge como necesidad de esclarecimiento de los misterios familiares y de indagación de los motivos que regían la conducta de los grupos inmediato y mediato. Los misterios no esclarecidos en el plano de lo inmediato (lo que Freud llama "la novela familiar") y la explicación mágica de las relaciones entre el hombre y la naturaleza determinaron en mí la curiosidad, punto de partida de mi vocación por las Ciencias del Hombre"."Algo de lo mágico y lo mítico desaparecía entonces frente a la desocultación de ese orden subyacente pero explorable: el de la interrelación dialéctica entre el hombre y su medio" (8).El contacto de Pichon Rivière con el psicoanálisis es anterior a su ingreso a la Facultad de Medicina. En ella, Pichon Rivière toma contacto directo con la muerte, aún cuando su vocación es la lucha contra ella. "Allí se reforzó mi decisión de trabajar en el campo de la locura, que aún siendo una forma de muerte, puede resultar reversible" (9).Incursionando en la psiquiatría clínica, Pichon Rivière comprende a la conducta como una totalidad en evolución dialéctica donde se puede discernir un aspecto manifiesto y otro subyacente, lo que terminó orientándolo definitivamente hacia el psicoanálisis. De su contacto con los pacientes, concluye que "tras toda conducta "desviada" subyace una situación de conflicto, siendo la enfermedad la expresión de un fallido intento de adaptación al medio. En síntesis, que la enfermedad era un proceso comprensible" (9).La formación psicoanalítica de Pichon Rivière concluye con su análisis didáctico, realizado con el Dr. Garma, y por la lectura de la "Gradiva" de Freud, donde "tuve la vivencia de haber encontrado el camino que me permitiría lograr una síntesis, bajo el común denominador de los sueños y el pensamiento mágico, entre el arte y la psiquiatría" (10).Tratando pacientes psicóticos, se le hizo evidente la existencia de objetos internos, y de fantasías inconcientes como crónica interna de la realidad. El examen de este mundo interno llevó a Pichon Rivière a ampliar la idea de "relación de objeto" formulando la noción de vínculo, que sustituyó además, al concepto de instinto. Esta ruptura parcial con algunas ideas del psicoanálisis desembocó en la construcción de una Psicología Social. Al respecto, señala Pichon Rivière: "la trayectoria de mi tarea, que puede describirse como la indagación de la estructura y sentido de la conducta, en la que surgió el descubrimiento de su índole social, se configura como una praxis que se expresa en un esquema conceptual, referencial y operativo" (12), siendo la síntesis actual de esa indagación, la propuesta de una epistemología convergente.Pichon Rivière logra, según él mismo, una formulación más totalizadora de su esquema conceptual en sus escritos "Empleo del Tofranil en el tratamiento del grupo familiar" (1962), "Grupo operativo y teoría de la enfermedad única" (1965), e "Introducción a una nueva problemática para la psiquiatría" (1967). (a) Extractado de: "Ciencia explicada", Fascículos Diario Clarín, 1996, página 283/4.De padres franceses y nacido en Ginebra el 25 de Junio de 1907, Enrique Pichon Rivière llegó a los 3 años a Buenos Aires, para seguir viaje al Chaco Argentino, luego a Corrientes, donde su padre trata de trabajar el algodón con ningún éxito.En este entorno selvático pasó los primeros años de su vida, entre los últimos malones de los Guaraníes y la imagen de su padre colgando sus mejores trajes europeos en un alambre al sol de la tarde. Primero aprendió a hablar francés, después guaraní y por ultimo el castellano. Por casualidad, en la escuela secundaria de Goya tiene su primer encuentro con la obra de Freud.Concluidos sus estudios en Goya, provincia de Corrientes, es uno de los fundadores del Partido Socialista de Goya, y luego marcha a Rosario (1924) para estudiar medicina. Su primer trabajo en esa ciudad es como instructor de modales en un quilombo (prostíbulo), de prostitutas polacas.De retorno en Goya por cuestiones de salud (la bohemia lo lleva a la neumonía), ahora prueba suerte en Buenos Aires, donde conoce y hace amistad con personalidades como Roberto Art, Conrado Nale Roxlo, y otros. Interesadopor la poesía lee con avidez a los poetas malditos franceses, Rimbaud y en especial por Isidoro Ducasse, Conde de Lautréamont sobre el cual desarrolló una profunda investigación e indagación de lo siniestro. Entre 1930 y 1931 trabaja como periodista en el diario Critica, realizando notas de arte y deporte.En sus estudios de medicina ya desde temprano comprendió que "...toda la enseñanza era sobre cadáveres. Había allí una contradicción fundamental, un elegir -tal vez inconsciente- la muerte. Nos preparaban para los muertos, no para los vivos." Inicia su práctica como psiquiatra en El Asilo de Torres, para oligofrénicos, cerca se Luján, provincia de Buenos Aires. Se muda a Buenos Aires donde trabaja en otro sanatorio para enfermos mentales y también trabaja como periodista en el diario Critica (1936). Una vez recibido entra a trabajar en el Hospicio de la Merced (hoy, Neuropsiquiátrico José Tomás Borda) donde trabaja durante 15 años.En el Hospicio de la Merced uno de sus primeros trabajos es el de organizar grupos de enfermeros e instruirlos en el trato del paciente ; pues en esos momentos uno de los principales problemas era el maltrato que por desconocimiento impartían los enfermeros a los pacientes. En estas circunstancias desarrolla la técnica del "Grupo Operativo", "...en esos grupos discutía con los enfermeros los diferentes casos que había, se trataba así de darles un panorama general de la psiquiatría. El aprendizaje de los enfermeros fue sorprendente. Ellos tenían acumulada gran experiencia, dado que casi todos, habían trabajado años en el Hospicio. Su dificultad era que no podían conceptualizar; entonces, esa experiencia no les servía para nada...". Las condiciones mejoraron grandemente.Debido a un prolongado paro de enfermeros, debió capacitar a los enfermos que mejor se encontraban para ocupar este rol; "...Por ultimo estos internos mejoraban ostensiblemente su salud mental. Tenían una nueva adaptación dinámica a la sociedad, especialmente porque se sentían útiles..." Las posturas reaccionarias de otros profesionales y la intención de destruir su trabajo lo llevaron a renunciar, no sin llevarse las vivencias que luego darían coherencia asus proyectos. De esta praxis surgen estas reflexiones: "...Existe en nuestra sociedad, un aparato de dominación destinado, en ultima instancia, a perpetuar las relaciones de producción; vale decir relaciones de explotación. Este aparato de dominación tiene sus cuadros en psiquiatras, psicólogos, y otros trabajadores del campo de la salud, que vehiculizan, precisamente, una posición jerárquica, dilemática y no dilemática de la conducta. Son líderes de la resistencia a l cambio, condicionantes de la cronicidad del paciente, al que tratan como un sujeto equivocado desde un punto de vista racional. Estos agentes correctores, cuya ideología y personalidad autocrática les impide incluir, una problemática dialéctica en el vinculo terapéutico, establecen con sus pacientes relaciones jerárquicas en las que se reproduce el par dominador - dominado. Se incapacitan, así , para comprometerse, también ellos como agentes -sujeto de la tarea correctora..."Junto a Garma, Carcano y Rascovsky fundan en 1940 la Asociación Psicoanalítica Argentina (A.P.A.)Progresivamente va interesándose por la actividad de los grupos en la sociedad hasta dejar la concepción del psicoanálisis ortodoxo por el desarrollo de un nuevo enfoque epistemológico que lo llevará a la Psicología Social.Migración de la que da cuenta en su libro "Del psicoanálisis a la psicología social" en el que concibe a la Psicología Social como una democratización del Psicoanálisis.Esta tendencia de la Psicología Social tiene como objeto "el estudio del desarrollo y transformación de una realidad dialéctica entre formación o estructura social y la fantasía inconsciente del sujeto, asentada sobre sus relaciones de necesidad"(E.P.R.). Establece al grupo como campo "en el que se dará la indagación del interjuego entre lo psicosocial (grupo interno) y lo sociodinámico (grupo externo), a través de la observación de los mecanismos de asunción y adjudicación de roles" (E.P.R.). Establece que la praxis es para el operador social la que mantendrá las coincidencias entre las representaciones y la realidad. De la praxis surge en concepto de Operatividad que representa lo que para otros Sistemas Conceptuales sería el criterio de Verdad. "...si enfrentamos una situación social concreta, no nos interesa solo que la interpretación sea exacta, sino fundamentalmente , nos interesa la adecuación en términos de operación. Es decir, de la posibilidad de promover una modificación creativa o adaptativa según un criterio de adaptación activa a la realidad."( E.P.R.).Dentro de su producción conceptual cuestiona el tradicional enfoque en psiquiatría basada en el par contradictorio salud - enfermedad, por el de adaptación pasiva - adaptación pasiva, desplazando el centro de la problemática a la capacidad transformadora de una realidad dada que posee el ser humano ante las exigencias del medio. Y nos doce: "...El sujeto es "sano" en la medida que aprehende la realidad en una perspectiva integradora y tiene capacidad para transformar esa realidad transformándose, a la vez, él mismo." "...El sujeto esta activamente adaptado en la medida que mantiene un interjuego dialéctico con el medio y no una relación rígida, pasiva, estereotipada." Rivière toma como aportes para desarrollar E.C.R.O. de la Psicología Social, conceptualizaciones de Freud, Melanie Klein, y G. H. Mead desde la perspectiva intrapsiquica y a Kurt Lewin desde metodología para investigar en grupos a través de la investigación activa. Además de los ya citados también forman parte importante del E.C.R.O. pichoniano los siguientes conceptos: mundo interno, cono invertido, vectores del cono, grupo operativo, etc.
PSICOANALISIS Teoría a la que Pichon Rivière adhirió durante muchos años y cuya ortodoxia criticó en algunos aspectos, señalando que: a) el antropocentrismo de Freud le impidió a éste desarrollar un enfoque dialéctico, y b) su planteo instintivista y su desconocimiento de la dimensión ecológica le impidieron, asimismo, formularse algo que ya había vislumbrado, a saber, que toda psicología es, en sentido estricto, social (43). 1. Concepto pichoniano.- Pichon Rivière cuenta su historia con el psicoanálisis, indicando que en base a los datos que obtuvo sobre la estructura y características de la conducta tratando a sus pacientes, y orientado por el estudio de las obras de Freud, comenzó su formación psicoanalítica que culminó, años más tarde, en su análisis didáctico con el Dr. Garma.Señala asimismo que por entonces, "por la lectura del trabajo de Freud sobre "La Gradiva" de Jensen tuve la vivencia de haber encontrado el camino que permitiría lograr una síntesis, bajo el común denominador de los sueños y el pensamiento mágico, entre el arte y la psiquiatría" (10).A partir del tratamiento de psicóticos, Pichon Rivière formula su teoría del vínculo en sustitución de la teoría freudiana instintivista, lo que conducía necesariamente a definir a la psicología, en un sentido estricto, como psicología social (11).Pichon Rivière reconoce a Freud el haber intuído esta última formulación, que el creador del psicoanálisis plantea en "Psicología de las masas y análisis del Yo". Sin embargo, un análisis más detallado del mencionado artículo reveló a Pichon Rivière que, si bien Freud alcanzó por momentos una visión integral del problema de la interrelación hombre-sociedad, no pudo desprenderse sin embargo, de una visión antropocéntrica que le impidió desarrollar un enfoque dialéctico. Además, "pese a percibir la falacia de la oposición dilemática entre psicología individual y psicología colectiva, su apego a la "mitología" del psicoanálisis, la teoría instintivista y el desconocimiento de la dimensión ecológica le impidieron formularse lo vislumbrado, esto es, que 'toda psicología, en un sentido estricto, es social'" (42-43).Podemos sintetizar el análisis de Pichon Rivière sobre la "Psicología de las masas y análisis del Yo" en los términos siguientes.Freud comienza refiriéndose a las relaciones del individuo con sus padres, hermanos, médico, etc., que bien pueden considerarse fenómenos sociales. Estos entrarían en oposición con aquellos denominados por Freud narcisistas. En este punto, Pichon Rivière refiere que, de acuerdo a los planteos de M. Klein, se trata de relaciones externas que han sido internalizadas (los 'vínculos internos' de Pichon Rivière) y que reproducen en el yo las relaciones grupales o 'ecológicas'. Tales estructuras vinculares se configuran en base a experiencias precocísimas, irreductibles a un mero instinto.Este conjunto de relaciones internalizadas "en permanente interacción y sufriendo la actividad de mecanismos o técnicas defensivas constituye el 'grupo interno', con sus relaciones, contenido de la fantasía inconciente" (42).Todo esto fue efectivamente vislumbrado por Freud, pero, sin embargo, no pudo desarrollarlo debido a que, como fue señalado, su posición antropocéntrica e instintivista le impidió desplazar su atención de un ser individual a merced de sus instintos, hacia un ser social cuyo psiquismo se organiza ante todo vincularmente (42).Ya fuera de la ortodoxia freudiana, del esquema conceptual de Pichon Rivière forman parte también los planteos de Melanie Klein acerca de las posiciones esquizoparanoide y depresiva, entendidas como configuraciones de objetos, ansiedades básicas y defensas.
El psicoanálisis y las ciencias sociales (Enrique Pichon Rivière y Gino Germani)*
Por Hugo Vezzetti [Anuario de Investigaciones, N° 6, Facultad de Psicología, UBA, 1998]
RESUMENEl presente trabajo forma parte de una investigación mayor sobre el psicoanálisis en el campo intelectual y cultural de los sesenta. La obra inicial de Enrique Pichon Rivière sobre el vínculo y los grupos es examinada en el contexto del nuevo discurso sobre la sociedad argentina, en particular en relación con los primeros trabajos de Gino Germani. El proyecto de renovación de las ciencias sociales y el impacto del psicoanálisis más allá de la institución clínica, parecen encontrar una base común en cierta sensibilidad hacia el cambio social que se focaliza en la familia y las interacciones grupales.Una sociedad en transición. La idea de la "transición" (de la sociedad tradicional a la sociedad de masas) dominaba la visión que Germani construía sobre la sociedad argentina en los ‘50. No voy a detenerme en los lineamientos de su formación y de su obra sociológica. En todo caso, lo que me interesa explorar en torno de la noción de "transición" es el núcleo de significaciones que se refieren a la percepción de los procesos de cambio social y cultural. Ante todo, porque en esa "sensibilidad de cambio" se sostiene la trama de discursos que van a producir una convergencia novedosa del psicoanálisis con los temas y los enfoques de las ciencias sociales.[i] Un conjunto de visiones retrospectivas sobre esos años han puesto el acento sobre los signos de la modernización cultural posteriores a la caída del peronismo: la universidad, las nuevas revistas y editoriales, las transformaciones del gusto en el cine y la literatura que acompañaron el creciente protagonismo de las capas medias.[ii] Desde esas significaciones más o menos establecidas, volver a las tesis de Germani significa resaltar la centralidad de las transformaciones económicas y sociales enlazadas a la idea central del desarrollo. La industrialización estaría en la base de un gigantesco proceso de urbanización que no se agotaba en los procesos de migración del campo a la ciudad sino que adquiría el carácter de una transformación fundamental hacia una nueva sociedad; y como la civilización para Sarmiento, la transición a una nueva sociedad dependía, para Germani, de la generalización de las pautas propias de una sociedad urbana.Ahora bien, si se buscan en los primeros trabajos de Germani, hacia los ‘40, algunas claves de ese itinerario que lo llevó a un encuentro inédito con el psicoanálisis y la antropología cultural, lo que resalta es la incorporación temprana de un enfoque genéricamente “culturalista” con el propósito de indagar los componentes "subjetivos" de lo que llamaba la “crisis contemporánea”. O más bien, era la proposición general de un examen simultáneo de sus condiciones "objetivas" y subjetivas", lo que justificaba la reunión de Harold Laski con Erich Fromm. De modo que si Germani llegaba al psicoanálisis a través de la antropología, no es menos cierto que lo hacía porque se proponía un diagnóstico crítico de su tiempo, en una perspectiva que se correspondía menos con la posición neutral y distanciada del cientista social académico que con la intervención comprometida del intelectual.[iii]En esa dirección, parece claro que sus lecturas de Laski y de Fromm situaban la problemática de la “transición” en una perspectiva de largo alcance y en una dimensión política y moral. Para Laski, en las condiciones contemporáneas, el ejercicio de la libertad política enfrentaba una crisis que era correlativa de la crisis del Estado liberal. El problema, a partir de las transformaciones económicas y técnicas que caracterizaban el mundo moderno, se reducía a las condiciones que aseguraran el ejercicio de la libertad en una sociedad necesariamente planificada, es decir, a “la compatibilidad de la libertad y la planificación”. Y la respuesta, para Germani, se encontraría en la construcción de una “democracia planificada”, es decir la construcción de una “libertad positiva” que sólo sería posible en una sociedad socialista. E. Fromm, por su parte, le proporcionaba un marco para el análisis de las “condiciones subjetivas” de la libertad: una dimensión de la crisis contemporánea que imponía la apropiación de los recursos de un psicoanálisis previamente depurado de cualquier componente instintivista. Ese era el punto de encuentro de su formación sociológica con la obra del “neopsicoanálisis” y la crítica a la ortodoxia de las instituciones fundadas por Freud.Es claro, por otra parte, que buscaba un impulso conceptual para el nuevo psicoanálisis en la obra de Bronislaw Malinowski, a la que prologó en los ‘40. En efecto, en la crítica de Malinowski a la universalidad del complejo de Edipo (leída como una reducción de las matrices culturales a la fijeza de los instintos) y su reemplazo por la noción de “complejo nuclear” familiar encontraba la matriz de una rectificación que tendría dos consecuencias: purificaría al psicoanálisis de sus incrustaciones naturalistas y promovería su integración a las ciencias sociales, con un status epistémico afin al campo de la antropología cultural. En ese sentido, el “funcionalismo” instauraba un paradigma “gestáltico” que concebía la cultura como una totalidad integrada de segmentos interdependientes, lo que no sólo suponía el rechazo de toda forma de atomismo, presente en las concepciones evolucionistas y difusionistas, sino que postulaba que todo análisis cultural debía partir de la configuración, es decir, del “sistema” de creencias y de normas.Ahora bien, lo importante para el caso argentino es que tal análisis no excluía el reconocimiento de rasgos arcaicos o residuales en la sociedad y la cultura que “sobreviven” y desencadenan diversas “discordancias funcionales”. En ese desequilibrio, que supone la coexistencia de diversos tiempos, radicaba un concepto central que Germani aplicará al análisis de la sociedad argentina: “cultural lag”. La idea de una "brecha" cultural, que correspondía en verdad a un "retraso", entre diferentes sectores sociales, particularmente la gran separación entre el mundo urbano y el mundo rural, afectaba al conjunto de normas y valores y tenía como condición ese relieve atribuido a la constelación psíquica subjetiva que encontraba sus condiciones en las relaciones familiares tempranas. Es claro, entonces, que allí se situaba la incorporación necesaria de ciertas lecturas revisionistas de Freud.[iv]Si otros habían separado el método de la teoría para un uso básicamente terapéutico del freudismo, la operación de Malinowski, reproducida por Germani, tenía el mérito de indicar para el psicoanálisis un camino social e intelectualmente más relevante: una herramienta (más aun, el método más importante) de análisis cultural capaz de iluminar, por contrastre, las incertidumbres de las sociedades modernas. Es claro, entonces, que para Germani el tema de la “transición” de la sociedad tradicional a la moderna quedaba ubicado en la perspectiva de un proceso histórico de larga duración, que enmarcaba el pasaje de una sociedad “estática, plenamente integrada” a la sociedad urbana de masas, caracterizada por la movilidad social, la inestabilidad y la insuficiente integración: tal es el cuadro de la “anomia” relativa que sería propia de un período que no ha alcanzado a constituir los marcos sociales y morales, incluyendo las pautas subjetivas, requeridos por las nuevas formas de sociedad. De modo que cierta desintegración relativa sería el precio inevitable del pasaje de las relaciones típicas de la comunidad a las de la sociedad secularizada, en la que sus miembros se enfrentan a la exigencia de novedosos procesos de “individuación”.[v]Finalmente, era la evidencia del cambio, a la vez social e individual, lo que se imponía a su análisis, y el problema mayor era el de la “armonización” necesaria de los cambios objetivos con las transformaciones subjetivas de grupos e individuos. Y la familia argentina, esa construcción problemática que había suscitado la preocupación intermitente de ensayistas y políticos, desde Alberdi a los positivistas, reaparecía como un sustrato esencial de las transformaciones en curso. En la transición de la familia "tradicional" a la "moderna" se resumían la dirección y el sentido general del cambio global. Es claro que esa visión de la sociedad y sus organizaciones primarias no era el simple resultado de una indagación sociológica "objetiva" sino que expresaba cierto ideal normativo, una aspiración a la profundización de los cambios en dirección a la formación de una sociedad integrada, algo que, con distintas características y cambiantes proposiciones conceptuales, había formado parte de los sueños y los proyectos de los intelectuales argentinos desde los orígenes mismos de la Nación. Por lo tanto, la "crisis de la familia", sobre la que se insistía desde mucho antes a partir de un tratamiento básicamente moral, quedaba ahora situada en el marco del "impacto de los cambios tecnológicos".[vi] Y en la descripción del "patrón tradicional", propio de la familia rural (autoridad paterna fuerte, subordinación de la mujer, rigidez y resistencia al cambio) y de sus efectos en el curso de un desarrollo desigual, “asincrónico”, hacia las pautas propias de la familia moderna, no puede dejar de leerse el propósito de indagar en la dimensión “subjetiva” del basamento del pasado régimen peronista. En efecto, el estudio sobre la familia argentina venía a continuación de un examen del totalitarismo y la integración de las masas a la vida política en el que incluía una comparación del fascismo y el peronismo.[vii] De modo que, puede pensarse, los cambios de esa anunciada, y deseada, “transición”, que estarían haciendo desaparecer una sociedad para alumbrar otra, simbolizados en el anuncio de una nueva familia, son a la vez el anuncio de la desaparición de las condiciones que hicieron posible aquel régimen.El psicoanálisis y las ciencias sociales. A partir de sus lecturas de Malinovski y de E. Fromm, y a lo largo de una década, Germani insistió en la "complementariedad" de la sociología y la psicología en el espacio de una psicología social que quedaba justamente destacado como un ámbito de interacción de los factores sociales objetivos y la dimensión subjetiva y, en ese marco, proponía como nadie hasta entonces una recepción de las corrientes "revisionistas" del psicoanálisis nacidas en los EE.UU. Lo importante, en todo caso, es que el proceso de renovación y "refundación" de las ciencias sociales, en una figura central de la vida académica e intelectual de esa década, Gino Germani, incluía esa apropiación abierta del discurso psicoanálitico que coincidía con iniciativas provenientes del campo psicoanalítico, en particular con la enseñanza de Pichon Riviere.[viii]En 1958 G.Germani publicaba "El psicoanálisis y las ciencias del hombre"[ix] y admitía que si el impacto del psicoanálisis era profundo y se correspondía a una verdadera revolución científica que "ha permeado los fundamentos, los supuestos implícitos de las diferentes ciencias humanas", el camino deseado de una integración a las ciencias sociales, la sociología y la antropología en particular, coincidía con el que venían recorriendo las corrientes psicoanalíticas "culturalistas" de Erich Fromm, Karen Horney y Harry S. Sullivan. Y la "ortodoxia" (es decir la Asociación Psicoanalítica Argentina) encarnaba, para Germani, la voluntad contraria a esa integración y se consituía en un factor de resistencia que debía ser vencido. Pero la admisión de ese impacto del freudismo iba de la mano de una crítica social al psicoanálisis, sintetizadas en las cuestiones del individualismo y el biologicismo.Ahora bien, me interesa destacar que el rescate de un psicoanálisis separado de toda ortodoxia, condición de su integración a un "enfoque interdisciplinario" de las ciencias humanas, encajaba bien con la idea fuerte de un momento de síntesis, de un esfuerzo necesario que buscara superar la división de las diferentes disciplinas que tienen al hombre como objeto, lo que constituía una de las convicciones más extendidas en este espacio discursivo que se tejía entre el psicoanálisis, la psicología y las ciencias sociales. En esa voluntad de integración coincidían las expresiones más caracterizadas del discurso "psi" de los primeros sesenta: Pichon Rivière hablaba de "epistemología convergente"; Bleger se proponía explícitamente producir una "psicología de la conducta" que fuera la superación de las corrientes anteriores de la psicología y el psicoanálisis; Goldenberg y el discurso "lanusino", por último, insistía en la integración de enfoques, el "abordaje múltiple" de los trastornos psiquiátricos y el rechazo a todo encierro de escuela. La oposición a las ortodoxias y la voluntad interdisciplinaria parecen constituir, entonces, los rasgos mayores de esa renovación y sintetizan algo de un clima de época.El interés de estos textos de Germani (que deja pendiente la necesidad de estudiar más atentamente la recepción de Fromm y el culturalismo en Buenos Aires) reside, en todo caso, en que revela un núcleo de ideas, en el ciclo inicial de la modernización intelectual "sesentista", que llegaba desde los temas de la posguerra dominados por la difusión del pensamiento social norteamericano. Y es claro que la caída del peronismo proporcionaba ciertas condiciones para que prosperara una reflexión sobre el fascismo inspirada en Fromm y leída (aunque El miedo a la libertad fue escrito y publicado durante la guerra) en el nuevo contexto como la exposición de una lucha por la libertad que se había desplazado al espacio de la subjetividad.[x] Un primer impulso modernizador parece situarse, entonces, como un efecto "tardío" de ciertos tópicos propios de la posguerra: la conquista de una libertad interior que vendría a ser el mejor reaseguro contra la tentación totalitaria; y no es llamativo que esa voluntad reparatoria se asocie en la Argentina a la renovación ideológica y cultural emprendida en relación con la tradición peronista, tema sobre el cual Germani expuso sus tesis conocidas: la base social del peronismo habría sido una nueva clase obrera de origen no urbano y, por lo tanto, pendiente de una modernización que habría quedado como una tarea incompleta. ¿No pueden encontrarse allí algunos puntos de contacto con las tesis de Fromm sobra la relación entre insuficiente individuación e inclinación a la sumisión y el conformismo?En todo caso, si en las proposiciones de Germani se apuntaba a un psicoanálisis "sociologizado", lo que la orientación de Fromm incorporaba era una decisiva reorientación del pensamiento social, desde las formas y la organización más "estática" de las sociedades hacia esa dimensión subjetiva que el psicoanálisis -con las correspondientes revisiones- se mostraba capaz de investigar y revelar mejor que cualquiera otra corriente disciplinar. La expresión más difundida de las tesis rectificatorias del psicoanálisis freudiano (identificado, para Germani con la "ortodoxia" y con la institución oficial) era la célebre obra de Karen Horney.[xi] El núcleo de su crítica residía en la proposición de una relación fundamental entre cultura y neurosis que se distanciaba de las tesis freudianas, ante todo por la atención privilegiada a los conflictos actuales, por el rechazo del papel primario de la sexualidad y por una teoría de la angustia -concebida como el factor determinante de las neurosis- que la convertía en la expresión subjetiva de miedos engendrados en las condiciones culturales complejas y conflictivas propias de la vida moderna. Es claro, en ese sentido, que hablar de una "personalidad neurótica", cuyos rasgos dependían de ciertos conflictos básicos que tendrían una existencia real en nuestra cultura (rivalidad y competencia, ideología del éxito, peripecias de la autoestima y la autoafirmación, del dar y recibir afecto, del manejo de la agresividad y la sexualidad, etc.) y que sólo varían en intensidad respecto de los conflictos enfrentados por los miembros "normales" de la comunidad, supone un distanciamiento de las distinciones nosológicas que fundaron la conceptualización psicoanalítica de las neurosis. Al mismo tiempo, era explícita la inspiración que encontraba en las categorías construídas por la antropología cultural y sus derivaciones en las ciencias sociales: carácter social y personalidad básica, es decir, aquello que tendrían de común los miembros de una cultura.La inclinación relativista estaba en la base del revisionismo de Horney.[xii] Allí donde Freud buscaba fundar estructuras estables del sujeto -en la naturaleza de las pulsiones, en la diferencia sexual, en la matriz del Edipo- la rectificación culturalista instalaba la determinación global de la cultura, sintetizada en algunos lugares comunes que combinaban los tópicos de la crítica naturalista a las complicaciones de la vida moderna, con las tesis que rescataban la tradición iluminista -cuyo expositor más lúcido era E. Fromm- e insistían en la necesidad de profundizar ese legado por la vía de una transformación subjetiva radical, en torno de los valores de la autonomía, la racionalidad y la libertad individual. [Ver y agregar el pequeño texto sobre Alexander].Es claro, entonces, que esa circulación de los culturalistas y el impacto sobre un público amplio jugaba su papel en la implantación del discurso freudiano fuera del marco institucional de la organización psicoanalítica. Si el psicoanálisis se constituía en un cuerpo de conocimientos integrable a las ciencias humanas y sociales, se ponía en cuestión la autonomía del psicoanalista tanto como la autosuficiencia de su saber; y en ese clima de renovación de tradiciones, contrario a las ortodoxias surgía, del lado del psicoanalista, la voluntad de no pensarse solo ni en su saber ni en sus ámbitos de operación. Algo de eso puede verse en el efecto "centrífugo" respecto de la lógica corporativa de la Asociación Psicoanalítica, algo que se ponía en evidencia, por ejemplo, en la trayectoria de Pichon Rivière, que abandonó tempranamente el refugio de la institución para protagonizar un recorrido dispar: desde el hospicio a las comisiones asesoras en salud mental, a los artículos en Primera Plana o la fundación de "escuelas" pensadas como empresas de formación y difusión abiertas a la sociedad.No es menos ilustrativa la trayectoria profesional e intelectual de Bleger, que circula entre el elenco modernizador de la salud mental, el proyecto de inspiración politzeriana de integrar marxismo y psicoanálisis con miras a la construcción de una nueva psicología y el lugar teorizador y formativo de un proyecto de identidad y de rol social para los primeros psicólogos. Finalmente, una experiencia como la del Servicio del Dr. Goldenberg, en Lanus, se hizo posible por esa misma disposición abierta que aunaba la voluntad de extender los límites con una muy laxa afirmación del psicoanálisis como núcleo y sostén de una "identidad"; de hecho, la psicología, la psicología social o aun la psiquiatría constituían referencias superpuestas y no antagónicas con la adscripción al campo del psicoanálisis. Una de las condiciones de la expansión del psicoanálisis fue, entonces, la instalación de un clima, un discurso y un movimiento reformistas que no era sólo un discurso de reforma de las ideas y las instituciones, sino un proceso efectivo de cambios con consecuencias en la universidad (la carrera de psicología) las instituciones de la salud mental, las publicaciones y revistas, la circulación en los medios de comunicación. Y algo de eso subyacía al proyecto de Pichon de un saber que no se construía sino en la propia escena social del grupo y se hacía accesible directamente a sus destinatarios en la misma actividad "operativa" que lo producían: utopía modernista de autogestión y autofundación.Enrique Pichon-Rivière y Gino GermaniMás allá de las relaciones personales que anudaron, es posible trazar cierto paralelo entre Gino Germani y Pichon Rivière. Y no se trata de buscar referencias cruzadas entre sus respectivas obras ya que nunca se citan mutuamente; es más, es fácil advertir que Germani, que se ocupó de la psicología social antes que Pichon, evitaba cuidadosamente referirse a los enfoques del creador de los "grupos operativos". De acuerdo con el testimonio de quienes se formaron al lado de Germani es claro que no le interesaba tampoco incorporarlo a su enseñanza. En cuanto a Pichon, es claro que la modalidad de construcción de su pensamiento, ajena a las pautas de la disciplina académica y escasamente dispuesta a someterse al esfuerzo de un estudio sistemático del estado de la psicología social (y de las ciencias sociales), ofrece un contraste nítido con la posición académica de Germani. Para Pichon, a diferencia de Germani, el espacio de la universidad y la red de relaciones, recepciones. lecturas y apropiaciones implicadas, no ofrecía un horizonte acogedor a las proyecciones de su enseñanza.Y sin embargo, pueden señalarse ciertas líneas de comunicación con el tópico germaniano de la "transición", en la medida en que en el tránsito de la indagación clínica y psicopatológica del grupo familiar de pacientes psicóticos al paradigma de los grupos operativos y la "psicología social", el "objeto" de la obra pichoniana se desplazaba en un sentido que colocaba a las transformaciones contemporáneas de la socialidad en el centro de su preocupación. La crisis y la transformación de la familia argentina, en el sentido señalado por Germani, es decir, la generalización de pautas propias de la familia urbana y los cambios asociados a la “modernización” constituían la condición de esa empresa, la que comenzaba por establecer una ruptura profunda con la psiquiatría tradicional: la figura de la “familia degenerativa”, es decir el peso de la familia capturada por la herencia y la “constitución” vino a ser reemplazada por una organización de vínculos y de “roles”. Por otra parte, la "técnica" de los grupos operativos era inseparable de ciertos ideales de integración y participación democráticas que constituían, también, un suelo común de la inspiración reformista; algo que se hacía evidente en el tratamiento destacado que Pichon dedicaba a la cuestión del liderazgo y en la apropiación --rectificada- de la tipología propuesta por Kurt Lewin.En efecto, Lewin había propuesto una distinción, ya clásica, entre el liderazgo autoritario, el laissez-faire y el democrático, de un modo que transmitía abiertamente una opción valorativa por la modalidad democrática, en un contexto en el que la educación para la libertad y la participación eran postuladas como el mejor remedio preventivo contra el retorno del totalitarismo. Por la misma época Adorno dirigía su investigación sobre la "personalidad autoritaria": la construcción de un régimen político asentado en la libertad y la tolerancia dependía fuertemente de una dimensión subjetiva. E. Fromm había elaborado a partir de supuestos semejantes sus tesis históricas sobre la sociedad contemporánea a las que Germani, como hemos visto, brindaba su apoyo. Ahora bien, Pichon agregaba el liderazgo "demagógico", caracterizado por la “impostura”: estructura autocrática con apariencia democrática; y lo hacía de un modo que no ocultaba su pretensión de iluminar una dimensión relevante -y reiteradamente señalada- del régimen de poder instaurado por el General Perón.[xiii]Es claro que ese anclaje en los problemas del presente contribuía a definir, por primera vez podría decirse, la voluntad de una psicología "operativa", en el sentido de un saber dotado de una potencialidad socialmente transformadora. Pero, al mismo tiempo, no puede dejar de señalarse que instalaba un "paradigma" psicosocial que renunciaba a la investigación empírica. Para tomar el ejemplo del peronismo, la labor de Germani impulsaba un trabajo de investigación laborioso, que hacía posible el texto de M. Murmis y J.C. Portantiero, pero también, en una perspectiva de más amplio alcance, una serie de trabajos de posteriores de sociólogos e historiadores. Y no hago más que señalar un problema abierto a la investigación a partir de la colocación que Germani contribuyó a otorgarle a partir de su posición académica e intelectual, de un modo que, al menos tentativamente, ofrecía una justificación y una legitimidad diferentes de la que proporcionaba el ensayo político o la intervención militante. Nada de eso se encuentra ni en Pichon ni en sus discípulos. La intuición sobre el liderazgo "demagógico", que incorporaba algo de los trabajos lewinianos, no pasó de eso y no inspiró ni entonces ni después alguna investigación empírica más o menos sistemática. En ese sentido, si se constituyó una "tradición" psicosocial pichoniana, sus caminos en la producción de conocimiento se fundaron menos en materiales y fuentes empíricas que en el modelo de una enseñanza que concibe su productividad como un efecto inmediato de la dinámica de grupo, despegada de la búsqueda de conocimiento sistemático sobre objetos situados más allá del espacio grupal. La única alternativa, en todo caso, quedó expuesta por el propio Pichon, como un análisis psicosocial inmediato, en parte una forma de divulgación, que buscaba intervenir sobre la conciencia colectiva a partir de ciertos hechos destacados en los medios: es lo que hizo con la serie "impresionista" de las notas de Primera Plana.[xiv] De modo que la ausencia de escritos, de artículos o libros destinados a la comunicación de un conocimiento transmisible, justificable y discutible, no es un rasgo accesorio sino que está en el centro mismo de esa modalidad de enseñanza. Y tuvo efectos más allá del pichonismo en ciertos modos de la "formación" en el campo "psi" que permanecieron más o menos divorciados de las perspectivas de la investigación.Ahora bien, Pichon reconstruía su propio itinerario conceptual de un modo que destacaba decididamente los rasgos únicos de su biografía. En ese sentido, en el breve "Prólogo" de 1970 que se ofrecía como una presentación sintética de su pensamiento y de los caminos de su formación, el componente autobiográfico quedaba muy destacado, algo que va a acentuar en 1976 en las "Conversaciones".[xv] Y tal relieve de la vida personal no deja de convenir a su concepción de un “esquema referencial” que debía ser a la vez “conceptual” y fruto de experiencias vividas. En ese sentido, ofrece una suerte de interpretación retrospectiva de su trayectoria que pone el acento en un conflicto infantil, pero no entre pulsiones sino entre dos culturas. Había nacido en Ginebra de padres franceses y fue transplantado al monte chaqueño cuando tenía pocos años. El choque cultural, ese destino compartido por millones de inmigrantes, va a ser reordenado por Pichon en términos de ciertos “misterios familiares”, una rectificación de la “novela familiar” freudiana que integra una visión globalmente antropológica.Entre dos culturas y dos “modelos” de pensamiento y acción, la cultura europea (francesa), que era sobre todo la de la madre profesora, lo comunicaba con el camino de la ciencia y lo habría orientado a la medicina y la psiquiatría. La cultura guaranítica, en cambio, sería la vía del mito, de la “continuidad entre sueño y vigilia”, es decir, la atmósfera de magia que poblaba su infancia evocada. Y para Pichon, en este segundo componente de su constitución infantil se ubicaba la raíz de un camino que lo condujo a Lautrémont e, indirectamente, a Freud.[xvi] Pichon Rivière acentuaba unilateralmente las marcas de ese conflicto temprano: una peculiar fascinación por “lo siniestro” (“sorpresa y metamorfosis”) y la vigencia profunda de un mundo “regido por la culpa”; en esa escena primitiva, encontraba las raíces de algunos temas mayores de su pensamiento: muerte, duelo, locura. Y es claro que hacía intervenir en esa reconstrucción de su pasado infantil ciertos lineamientos del arsenal conceptual kleiniano: en el origen estaba la separación, la omnipotencia del pensamiento y el duelo interminable.En verdad, la historia infantil de Pichon parece haber sido bastante menos traumática que la de Isidore Ducasse, pero si en la evocación que ofrece acentúa ese aspecto "siniestro" en su propio mito privado de los orígenes, hay que pensar que lo que construía era un segundo nacimiento, propiamente simbólico, que lo acercaba al creador de Los cantos de Maldoror. En efecto, acentuaba en una construcción retroactiva el peso del “linaje” guaranítico como una vía de acceso a la identificación con Lautrémont: igual que él era un extranjero en tierras alejadas de la civilización europea y enfrentado al desarraigo, la violencia y la muerte. Y construía a partir de la leyenda infantil y de la superposición de la mitología guaranítica sobre las raíces de la racionalidad occidental, una clave de su acceso a la psiquiatría y el psicoanálisis, marcados por una relación profunda con la muerte; algo que, como se sabe, estuvo en la base de su teoría de la “enfermedad única”. Pero también situaba allí el origen de esa especial sensibilidad frente a la “segregación” que descubrió inicialmente en la dinámica familiar y que fue determinante en su crítica a la psiquiatría manicomial y en la orientación hacia una "psiquiatría social" y una consideración interpersonal de la patología.Ahora bien, no es en esa dirección en la que me interesa seguirlo. Si se considera su trayectoria y las temáticas que lo ocuparon desde el punto de vista de vista de su posición social, Pichon encarnaba en su biografía (de Goya a Rosario y a Buenos Aires) ese movimiento de "transición" que era destacado por Germani como una característica central de la nueva etapa en la sociedad argentina. Y en ese deslizamiento retrospectivo hacia la escena cultural primaria (europea-guaranítica) y sus conflictos, en los cambios de su lugar social (hijo de un agricultor y de una profesora francesa, frecuentador del burdel de Goya y los prostíbulos de Rosario, estudiante pobre en Buenos Aires, etc.), en el propio trasplante de la comunidad rural a las complejidades de la vida de la metrópolis, Pichon construía una novela de aprendizaje a la vez que acumulaba una experiencia social. Todo ello formaba parte del basamento de su interés por el “vínculo”en el cual situaba su separación respecto del psicoanálisis: la “interacción” reemplazaba al instinto.NOTAS*Subsidio UBACYT 1995-1997. Instituto de Investigaciones, Fac. de Psicología,UBA. Se publica un fragmento de un trabajo más extenso.[i] Gino Germani, Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas, Buenos Aires, Paidós, 1966 (la primera edición es de 1962). Estudios sobre sociología y psicología social, Buenos Aires, Paidós, 1966.[ii] Sigal, Silvia, Intelectuales y poder en la década del sesenta, Bs. As., Puntosur, 1991.Terán, Oscar, Nuestros años sesentas, Bs. As., Puntosur, 1991; reedición, Ed. El cielo por asalto.[iii] Ver G. Germani, “Las condiciones objetivas de la libertad” (Harold laski) y “Las condiciones subjetivas de la libertad (Erich Fromm)” en Estudios sobre sociología y psicología social, op. cit.; y el “Prefacio a la edic. castellana”, en E. Fromm, El miedo a la libertad, Buenos Aires, Paidós, 1989; la primera edición es de 1947.[iv] G.Germani, “Prefacio a la edic. castellana”, B.Malinowski, Estudios de psicología primitiva. El complejo de Edipo, Buenos Aires, Paidós, 1949, pp. 14-15.[v] Estudios sobre sociología y psicología social, op. cit., pp.154-156.[vi] Ver G.Germani, "La familia en transición en la Argentina”, en Política y sociedad en una época de transición, op. cit.[vii] Ver G.Germani, "La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo”, en Política y sociedad en una época de transición, op. cit.[viii] H.Vezzetti, “Las ciencias sociales y el campo de la salud mental enla década del sesenta”, Punto de Vista, 54, abril 1996.[ix] Revista de la Universidad, La Plata, 3, enero 1958, pp. 61-67.[x] Sobre el impacto de las ideas de Fromm en relación al público: hasta 1969 se habían vendido 150.000 ejemplares de El miedo a la libertad; ver "Hablando con Leon Bernstein", diario La Prensa Libre, Costa Rica, 8/2/69.[xi] K. Horney, La personalidad neurótica de nuestro tiempo (Bs.As., Paidós, 1945; cito por la edición de 1968.[xii] Sobre el impacto del relativismo y los límites en la concepción de M.Langer acerca de la sexualidad femenina y la maternidad, en espacial en relación con las tesis de Margaret Mead: H.Vezzetti, "Marie Langer: psicoanálisis de la maternidad", Anuario de Investigaciones, Nº 4, 1994/95, Fac.Psicología.[xiii] EPR, "Grupo operativo y enfermedad única" (1965), Del psicoanálisis a la psicología social, Bs. As., Galerna, 1970, tomo 2,p. 277.[xiv] Ver Pichon-Rivière, E. y Pampliega de Quiroga, Ana, Psicología de la vida cotidiana, Bs. As., Galerna 1970; reedic.: N.Visión, 1985; artículos publicados en 1966-67.[xv] Zito Lema, Vicente, Conversaciones con Enrique Pichon Rivière, Bs. As., Timerman Editores, 1976; reedic.: Edic. Cinco, 1985[xvi] Ver H.Vezzetti, Aventuras de Freud en el país de los argentinos, Buenos Aires, Paidós, 1996.
El camino de Enrique Pichon Riviere: El desafío de la Psicología SocialPor Alfredo Grande y Gregorio Kazi¿Por qué sostenemos la necesidad de transmitir la Psicología Social en la Universidad Popular de las Madresde Plaza de Mayo?.La imaginacion utópica y la concreción de sueños libertarios, sostenidos en el marco histórico social por las Madres, nos desafio a relanzar juntos un proyecto práctico conceptual transformador.Tal propuesta se inscribe en la cultura ético política construída, de manera continua, por las Madres en tanto valores antagónicos a la perversidad de los actores de la hegemonía cristalizada en distintos estratos de poder. Visualizamos que otro de los eslabones del proceso de reproducción alienada de un modelo social productor de sufrimiento lo aportan los dispositivos institucionales de transmisión académica (Escuela, Universidad, Foros, etc.). Allí también se disciplina a los sujetos histórico sociales, bajo el proceso de vigilancia-castigo-control social, para que se adapten pasivamente a las normas patológicas que legitiman a la sociedad de la violencia, la explotación y exclusión de vastos sectores colectivos. Tal programa hegemónico no es posible sin mutilar las referencias histórico sociales de los sujetos, destituir a la memoria construída junto al otro, abolir la solidaridad amenazando con eternas y reeditadas impunidades con las que se unge a los torturadores de los que son tipificados como "distintos". La retracción del sujeto al individualismo extremo pontificándose la indiferencia hacia el otro, es uno de los efectos del terrorismo económico que surge de la ideología neoliberal encarnada en el Estado argentino. Ello es un correlato evidente del Terrorismo de Estado genocida.Estas cuestiones fundamentales nos guiaron a la decisión de retrabajar con énfasis el legado vivo de Enrique Pichón Riviere, quien fuera pionero de la Psicología Social tanto en nuestro país como en el mundo. La afirmación individualista-competitiva de la existencia a través del consumir consumo ("consumo,soy") es enfrentada por aprender a transformar en lo grupal. Cada miembro de un grupo es pertinente en función al otro semejante con el que se comunica e intercambia buscando des-alienarse. La construcción pichoniana se apoya en el método dialéctico materialista y su realización práctico conceptual tiene como eje la interacción de los sujetos orientada al cambio social planificado. Ello es un objetivo primario para cualquiera que no haya claudicado de la vida dado que, como bien lo señalara Enrique Pichón Riviere, "lo morbígeno es la sociedad". Para posibilitar tal aspiración es necesario rebelarse contra los paradigmas científicos hegemónicos que imponen un "pensamiento único" construyendo una epistemología convergente en tanto producción científica correlativa al ejercicio operativo de prácticas de liberación. Si partimos de este esquema conceptual referencial y operativo ya no es aplicable la disociación entre los saberes, los discursos y las prácticas.El compromiso con la tarea grupal incluye de forma central la gestación de la conciencia crítica del sujeto social que se transforma transformando el mundo en el que está inserto. Esta propuesta supone siempre al sujeto "en situación", indicando que tal dimensión, escamoteada por la ciencia funcional a la hegemonia, es fundante de la existencia humana, dado que todo ser es esencialmente un ser social. Reconocido este principio, nuestra atención se desliza hacia la sociedad que habitamos, su devenir histórico, cultural, político, económico, sus dinamismos de producción, intercambio, distribución y consumo. Sin simplificar la complejidad de tales dinamismos y su incidencia m{ultiple en la subjetividad no es posible desmentir que la sociedad capitalista destroza todo aquello no asimilable a la fetichización de la mercancía, la acumulación de plusvalor, la sustracción del lucro, transmutando la vitalidad del ser social en la fatalización del individuo aislado. En tal contexto interpretamos a la Psicología Social como promotora de agentes de cambio cuya pertinencia se efectúa en la transformación profunda de la esterotipía, la adaptación pasiva de los sujetos a todo aquello que impide el desarrollo pleno de la existencia, los obstáculos a la creatividad en cuanto expresión emancipatoria del sujeto. El proceso creador en el contexto grupal apuntala el movimiento no individual de ejercicio concreto y cotidiano de la innovación crítica permanente. Trabajar con rigor lo instituyente en el sujeto histórico social, en los vínculos, en los grupos, en las instituciones y en lo social podrá abrirnos nuevos interrogantes y vías de materialización de un viejo sueño: forjar las transformaciones necesarias de las que advenga el Nuevo Hombre.La Universidad Popular de las Madres instala lo que se supone imposible: articular con coherencia el hacer, el decir, el pensar y el sentir en el ascenso de lo siniestro a lo maravilloso.
El ECRO de Pichon RivièrePor Gladys AdamsonIntroducciónEnrique Pichón Rivière es un suizo nacido en Ginebra a comienzos de siglo, en un 25 de junio de1907. Emigra a la Argentina con su familia en 1910 cuando tiene apenas tres años. Se desconocen las causas de la emigración de esta familia compuesta por Alfonso Pichón y Josefina de la Rivière y cinco hijos más. Las razones de la emigración familiar se suelen adjudicar a historias que conforman el misterio de la familia Pichón Rivière (1) pero coincide con un momento histórico en que el Gobierno argentino fomentaba la inmigración de europeos al país, dándoles toda clase de facilidades incluso otorgándoseles tierras, como fue en el caso de la familia Pichón Rivière: el Estado les otorgó tierras en el Chaco, zona boscosa y tropical apta para el desarrollo del algodón.El hecho es que el pequeño Enrique se encuentra con el desafío de pertenecer a una familia culta propia del racionalismo francés proveniente de la burguesía del sur de Francia. Sus padres eran de avanzada, promulgaban ideas socialistas y eran admiradores de los poetas malditos de su época (Rimbaud y Baudelaire). Esta familia vive en un contexto salvaje de cultura guaraní con una fuerte impronta mágico animista como toda cultura criolla latinoamericana.Esta situación donde E. Pichon Rivière debe articular dos universos tan diferentes lo marca para siempre. Ya adulto, como profesional e intelectual de su época siempre intentará articular diferentes campos problemáticos. Como estudiante de medicina problematiza su saber a partir de las modernas concepciones acerca de lo psicosomático. Estudiando Psiquiatría incluye en ella todos los desafíos de la Psiquiatría Dinámica, como Psiquiatra articula todos los desarrollos del Psicoanálisis y como Psicoanalista insta a sus colegas a trabajar en el Hospital, el Hospicio, con la psicosis etc.Desde la Provincia de Corrientes donde vive, arriba a Buenos Aires, capital de la Argentina en 1926, a los 19 años. Buenos Aires como metrópolis de una modernidad periférica (2) lo fascina. Vive en el centro de la ciudad, convive y participa activamente del movimiento de los intelectuales de vanguardia de su época.En este sentido podemos decir que Enrique Pichón Rivière es un pensador moderno que pertenece al grupo de intelectuales vanguardistas de nuestro país de principio de siglo. A esta generación pertenecieron, con todas sus diferencias estéticas y políticas, Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, los hermanos Tuñón, Victoria Ocampo etc. algunos con ideologías mas burguesas y otros socialistas pero todos tenían en común su condición de vanguardistas.El espectro de intereses de Pichón Rivière es amplio, no solo se interesa por la vanguardia del conocimiento científico y técnico, sino también artístico fundamentalmente plástico y literario. Es un critico de arte sumamente agudo, admirador del surrealismo, de Picasso e investigador de la obra del Conde de Lautremont precursor del dadaísmo y del movimiento surrealista.Como profesional es absoluto pionero en la introducción en el campo "psi" argentino de la Psiquiatría Dinámica, el Psicoanálisis, es fundador de la APA (Asociación Psicoanalítica Argentina), posibilita el psicoanálisis de niños, de la psicosis, la investigación de enfermedades psicosomáticas, el psicoanálisis de grupo, el Análisis Institucional, el Trabajo Comunitario.Enrique Pichón Riviere fue mucho mas que un Profesional especializado. Su actividad pionera y su producción teórica ha influido en el pensamiento científico y cultural de la Argentina.En 1977 se festejaron los "primeros setenta años del maestro" y el público que colmó el teatro era por demás heterogéneo. Subieron al escenario a homenajearlo psiquiatras, psicoanalistas, psicodramatistas, psicólogos, comentaristas de deportes, historiadores, antropólogos, actores, dramaturgos, artistas plásticos, poetas del tango, músicos, recibió cartas de felicitación de todas partes del mundo. A pesar de la heterogeneidad todos reconocían en Enrique Pichón Rivière a su maestro. (3)También sabíamos de alguna manera que ese cumpleaños era una despedida y efectivamente a los pocos días fallecía, el 16 de julio de 1977.Contexto de descubrimientoSiendo un psiquiatra y psicoanalista en el hospicio de Las Mercedes de Buenos Aires, Enrique Pichón Rivière descubre que el código, el sentido de los delirios y síntomas psicóticos de sus pacientes puede hallarlos en la estructura familiar. O sea que la clave de las significaciones especificas de ese paciente lo posee la familia, esa estructura que trasciende la individualidad y que tiene efectos de constitución sobre la misma.E. Pichon Rivière descubre un nuevo campo de indagación, conceptualización e intervención que trasciende el discurso del paciente. Se plantea así un pasaje del Psicoanálisis a la Psicología Social. E. Pichón Rivière descubre un nuevo continente pero no en el sentido de territorio a poseer y cercar, lugar dondequedarse a vivir, sino como lugar de producción. Para él los conceptos teóricos son conceptos instrumentales para aprehender la realidad e incidir sobre ella. Es un concepto similar a lo que planteará años después Michel Foucault en relación a la teoría como "caja de herramientas".Esto lo lleva a plantear que más allá del campo específico del Psicoanálisis está la Psicología Social como ámbito de indagación de esas tramas vincularesque trascendiendo la subjetividad crean condiciones para su producción.El ECRO de Enrique Pichón RivièreLuego de dos décadas donde a lo largo de su obra se visualiza la progresiva elaboración de su posición teórica en 1960 E. Pichón Rivière enuncia explícitamente su Esquema Conceptual Referencial y Operativo publicando innumerables artículos en tres volúmenes que se denominan: "Del Psicoanálisis a la Psicología Social" y como subtítulos "La Psiquiatría, una nueva problemática", "El Proceso Grupal" y "El Proceso creador" Mas adelante publicará "Psicología de la vida cotidiana". Y la ultima producción articulada de su ECRO la hará 1976 en "Conversaciones con Enrique Pichón Rivière" de Vicente Zito Lema.Tomaremos fundamentalmente ésta, una de sus últimas producciones. Allí, en el Cap. VI E. Pichón Rivière dice: "Defino al ECRO como un conjunto organizado de conceptos generales, teóricos, referidos a un sector de lo real, a un determinado universo de discurso, que permiten una aproximación instrumental al objeto particular (concreto). El método dialéctico fundamenta este ECRO y su particular dialéctica."Con respecto a su Psicología social sostiene "La psicología social que postulamos tiene como objeto el estudio del desarrollo y transformación de una realidad dialéctica entre formación o estructura social y la fantasía inconsciente del sujeto, asentada sobre sus relaciones de necesidad".O sea el objeto de su Psicología Social es dar cuenta cómo la estructura social deviene fantasía inconsciente. Indaga sobre los procesos de constitución de la subjetividad a partir de la macroestructura social.El ECRO pichoniano está conformado por tres grandes campos disciplinares que son las Ciencias Sociales, el Psicoanálisis y la Psicología Social. Estas tres disciplinas constituyen las tres principales apoyaturas de su marco conceptual.Ello hace a la condición de interdiciplinariedad de su Psicología Social. Toma del Psicoanálisis su concepto de inconsciente, su concepto de deseo que retraduce como necesidad, no en el sentido psicoanalítico sino como esa necesidad que se transforma a partir de la practica social que Marx plantea en "La ideología alemana". El psicoanálisis le permite pensar la eficacia de las identificaciones vinculares inconscientes en la constitución del esquema referencial subjetivo que opera como ese "conjunto de experiencias, conocimientos y afectos con los que el individuo piensa y hace" y que le permite operar en el mundo (que nunca es El mundo sino ese campo, en términos de P. Bourdie o cultura particular en el que está socialmente posicionado). El psicoanálisis también le posibilita una comprensión acabada de las vicisitudes subjetivas en los procesos de cambio.Las ciencias sociales le aportan esa concepción macro que le permite pensar al sujeto situado y sitiado en una relación instituido - instituyente en la estructura social y la cultura a la que pertenece.De la Psicología Social toma fundamentalmente las concepciones de George Mead y en relación a los aspectos teórico - técnicos de la dinámica grupal a Kurt Lewin y sus continuadores como Lippit y Wight.Como todo lo que plantea Pichón Rivière desde su concepción dialéctica este ECRO es un sistema abierto no solamente al dialogo con otras producciones teóricas sino también, abierto a la praxisMétodo dialécticoEnrique Pichón Rivière adhiere al método dialéctico en su concepción del devenir de la naturaleza, la sociedad y el conocimiento como un proceso contradictorio y de cambios que implican irreversibilidad a través de saltos cualitativos.Si tenemos en cuenta su concepción del sujeto E. P. Rivière lo concibe no en una relación armónica con su realidad social sino en una permanente relación mutuamente transformante con el mundo. Su "implacable interjuego" implica una inevitable transformación del mundo, fundamentalmente vincular y social, para el logro de sus deseos y propósitos, logro que a su vez tendrá efectos de transformación del sujeto. Esto conlleva a pensar la relación sujeto - mundo como una relación conflictiva y contradictoria.De allí su valoración de la Praxis. La Praxis es lo que permite a su ECRO permanecer como sistema abierto a progresivas ratificaciones y rectificaciones. La praxis es la que valida el modelo teórico. Sostiene que la praxis es la que permite ajustar el modelo teórico, el esquema conceptual a la realidad. Dice E. Pichón Rivière: la praxis "Introduce la inteligibilidad dialéctica en las relaciones sociales y restablece la coincidencia entre representaciones y realidad"Concepción del sujetoEste ECRO pichoniano concibe al sujeto como partiendo de una ineludible condición de sujeto social, en un implacable interjuego entre el hombre y el mundo. E. Pichón Rivière plantea que "El sujeto no es solo un sujeto relacionado, es un sujeto producido. No hay nada en él que no sea la resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases".Esto significa que el sujeto nace con una carencia fundamental que es la ausencia de todo paquete instintivo que lo fije y lo ligue con certeza a su hábitat. Esto hace que el campo simbólico sea el ineludible campo de constitución de la subjetividad.Berger y Lukmann son dos sociólogos de la corriente del Interaccionismo simbólico que plantean que el hombre ocupa una posición peculiar dentro del reino animal de los mamíferos superiores. El hombre no posee ambiente especifico de su especie, la relación del hombre con su ambiente se caracteriza por su apertura al mundo. Los instintos del hombre si se la compara con la de los mamíferos superiores es subdesarrollada. Sus impulsos son inespecíficos y carentes de dirección.La subjetividad se constituye entonces en el campo del otro. El otro como ser social esta ineludiblemente en el horizonte de toda experiencia humana. Aquí es fundamental el concepto de vínculo como esa estructura compleja multidimensional que alberga sistemas de pensamientos, afectos y modelos de acción, maneras de pensar, sentir y hacer con el otro que constituyen las primeras apoyaturas del sujeto y las primeras estructuras identificatorias que darán comienzo a la realidad psíquica del infante. No solo la trama vincular que lo alberga es condición de sobrevida de este ser que nace prematuro, incapaz de sobrevivir sin la asistencia del otro social sino que la trama vincular es apoyatura ineludible para la confirmación de nuestra identidad. Sin la presencia del otro se devela la fragilidad sobre la que esta constituido el reconocimiento de la mismidad y la identidad del sujeto. Esto lo conocen bien los que implementan las celdas de castigo que suelen desbastar a sus enemigos a través de la privación de estímulos, sensibles y por ausencia de todo contacto humano. Aislados del mundo tendemos a derrumbarnos.El sujeto de la Psicología Social de Enrique Pichon Rivière es ese sujeto descentrado, intersubjetivo, que produce en el encuentro o desencuentro con el otro. Producción en una condición de descentrado de sí. (4)Cuando E. Pichon Rivière piensa al sujeto lo hace en términos de "sistema abierto" (en rigor no hay nada que no sea pensado por él en termino de sistema abierto: el individuo, los grupos, las instituciones, las sociedades, el ECRO). En relación al sujeto se trata de un sistema que no es autónomo en sí mismo, se trata de un sistema incompleto que "hace sistema con el mundo".Es un sujeto situado y sitiado que está contextualizado. No es una abstracción. Es un sujeto histórico. No se trata de El hombre o La sociedad. Es un sujeto situado y sitiado en el sentido que su subjetividad es configurada en un espacio y un momento histórico social específico que le otorga todo un universo de posibilidades pero le significa a su vez una cierta clausura de las posibilidades de representación simbólicaConcepto de VínculoEl ser humano nace en una trama vincular que en el mejor de los casos, se halla aguardando su llegada con un nombre para él y un cúmulo de expectativas y deseos.Las tramas vinculares humanas son las que sostienen nuestro proceso de socialización, nuestro prolongado proceso de socialización o de endoculturación.(5)El otro polo del contexto de constitución de esta subjetividad corresponde para Enrique Pichón Rivière al mundo moderno. El mundo moderno se caracteriza por su condición de cambio, por su precariedad de sentido según Cornelius Castoriadis lo que hace que este "magma" de significaciones que constituye el mundo social en determinado momento histórico varíe.Es en esta sociedad marcada por el cambio que el ser humano debe construir un marco referencial, un "aparato para pensar la realidad" que le permita posicionarse y pertenecer a un campo simbólico propio de su cultura y la subcultura en la que esta inserto.Este esquema referencial, este "aparato para pensar" nos permite percibir, distinguir, sentir, organizar y operar en la realidad. A partir de un largo proceso de identificaciones con rasgos de las estructuras vinculares en las cuales estamos inmersos construimos, este esquema referencial que nos estabiliza una cierta manera de concebir al mundo que de no ser así, emergería en su condición de desmesura, inabarcabilidad y caos.La característica de la modernidad es el cambio y con ello la inevitable modificación del marco referencial con el cual percibimos nuestra realidad. Esto hace que Pichón Rivière visualice el sujeto en una permanente interrelación dialéctica con el mundo, única condición para que este sujeto pueda construir una lectura adecuada de su realidad. La perdida de esta interrelación dialéctica hace que el marco referencial, la manera de percibir, discriminar y operar con el mundo se vuelva anacrónica y con ello se pierda la posibilidad de una interrelación mutuamente transformante con el medio. La clausura sobre los propios referentes favorece el deslizamiento de viejos fantasmas sobre las relaciones sociales del presente. La modernidad como momento histórico social hace que sea ineludible para el sujeto, como condición de salud el mantener un marco referencial articulado de manera flexible, permeable y con posibilidades de que sea sostén de su interrelación dialéctica hombre mundo.En esta sociedad concebida como "magma" de significaciones sociales, E. Pichon Rivière distingue diferentes ámbitos. Los denomina Psicosocial (que corresponde al individuo), Socio dinámico (Grupos) Institucional y Comunitario. Estos ámbitos nos permiten visualizar no solamente los escenarios en los que el proceso de socialización se institucionaliza con el objetivo de producir las subjetividades que la habrán de reproducir sino que nos permiten comprender las distintas lógicas y por lo tanto las distintas metodologías, técnicas y dispositivos de intervención en el momento de operar sobre ellas.Los ámbitos son concebidos como interdependientes como los grandes mediadores de la macro estructura social, en la constitución de la subjetividad. El vinculo o las tramas vinculares en las cuales el sujeto esta inmerso nunca es un elemento aislado siempre están concebidos como articulación de esos sucesivos ámbitos grupales institucionales y sociales.Es a partir de estas conceptualizaciones donde aparece E. Pichón Rivière en su condición de genio, anticipando problemáticas en la década del sesenta que solo a partir de los 80 aparecen como hegemónicas en el campo intelectual de las Ciencias Sociales. En los años 60 E. Pichón Rivière planteaba que debemos pensar a la subjetividad en su condición de moderna y a la sociedad como estructura en permanente cambio tendiente a la fragmentación de las significaciones sociales. (6) Por ello plantea que así como necesitamos un esquema conceptual, un sistema de ideas que guíen nuestra acción en el mundo necesitamos que este sistema de ideas, este aparato para pensar opere también como un sistema abierto que permita su modificación. Es la interrelación dialéctica mutuamente transformaste con el medio lo que guiará la ratificación o rectificación del marco referencial subjetivo. Pero E. Pichón Rivière no concibe a las modificaciones del esquema referencial como una renuncia sino como las modificaciones necesarias para una adaptación activa a la realidad y para que ante los cambios en el contexto los deseos y proyectos sigan siendo posibles.Todo esquema referencial es inevitablemente propio de una cultura en un momento histórico-social determinado. Somos siempre emisarios y emergentes de la sociedad que nos vio nacer. Todo esquema referencial es a la vez producción social y producción individual. Se construye a través de los vínculos humanos y logra a su vez que nos constituyamos en subjetividades que reproducimos y transformamos la sociedad en que vivimos.La idea de transformación también es un núcleo fuerte de este pensador. No se trata de describir o explicar la realidad sino transformarla. Transformación que implicara también transformarse.Enrique Pichón Rivière nos sitúa frente al desafío de pensarnos como sujetos signados por el cambio insertos en una sociedad que también se modifica permanentemente y que actualmente ha sido definida como "contexto de turbulencia" (Mario Robirosa). Ello nos obliga a pensar al sujeto y a la sociedad en condiciones de creación y mutabilidad. E. Pichón Rivière rescata así nuestra condiciones de creadores. Porque no concibe ningún sistema como cerrado y producido "para siempre" porque todos los sistemas, el sujeto, los grupos, las instituciones, los marcos teóricos, su ECRO están abiertos a la producción de las innovaciones a las cuales inexorablemente nos va a someter la sociedad desde su condición de modernidad.Notas1) Enrique Pichón Rivière le agradaba relacionar la causa de emigración de sus padres al "misterio familiar" de su propia familia que fue un secreto hasta sus 6 o 7 años de vida y era el hecho que sus 5 hermanos, eran medios hermanos ya que su padre había enviudado y se había casado con su cuñada, hermana de su esposa fallecida y ella era la madre de Enrique, su único hijo.(2) Beatriz Sarlo: "Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930" Ed. Nueva Visión(3) Angel Fiasché dijo "Sus discípulos no están cortados con la misma tijera".Ello es una prueba de su rol de maestro, de transmisor de un ECRO específico pero desde una actitud fuertemente motivante de la creación y no de la repetición.(4) Federico Moura fue el líder estético y cantante de Virus una de las bandas pop mas importante de la década del ochenta. Murió de sida, joven, en diciembre de 1988. Dijo: "Creo que la gente a veces se desespera por buscar la identidad y la identidad no se busca, te trasciende. Vos fluis y ahí la identidad aparece sola. Cuando uno se impone esa cosa de buscar la identidad, se autolimita, se encierra dentro de uno mismo y surgen los miedos, el miedo a pensar, el miedo a fantasear"(5) Sostiene Junger Gergen que debido a los cambios propios de la modernidad la socialización no acaba nunca.(6) E. Pichon Rivière describe al mundo moderno a través de la metáfora de laFeria de Diversiones con muchos kioscos con diversas lógicas de juego.BibliografíaE. Pichon Rivière: Obras completas. Nueva VisiónP. Berger y T. Lukmann: "La construcción social de la realidad" Ed. TusquetsP. Bourdie y L. J. D. Wacquant: "Respuestas" Ed. GrijalboC. Castoriadis: "Los dominios del hombre: las encrucijadas del laberinto" GedisaJ. Gergen: "El Yo saturado" PaidosM. Robirosa: "La Organización Comunitaria" Editado po
Suscribirse a:
Entradas (Atom)